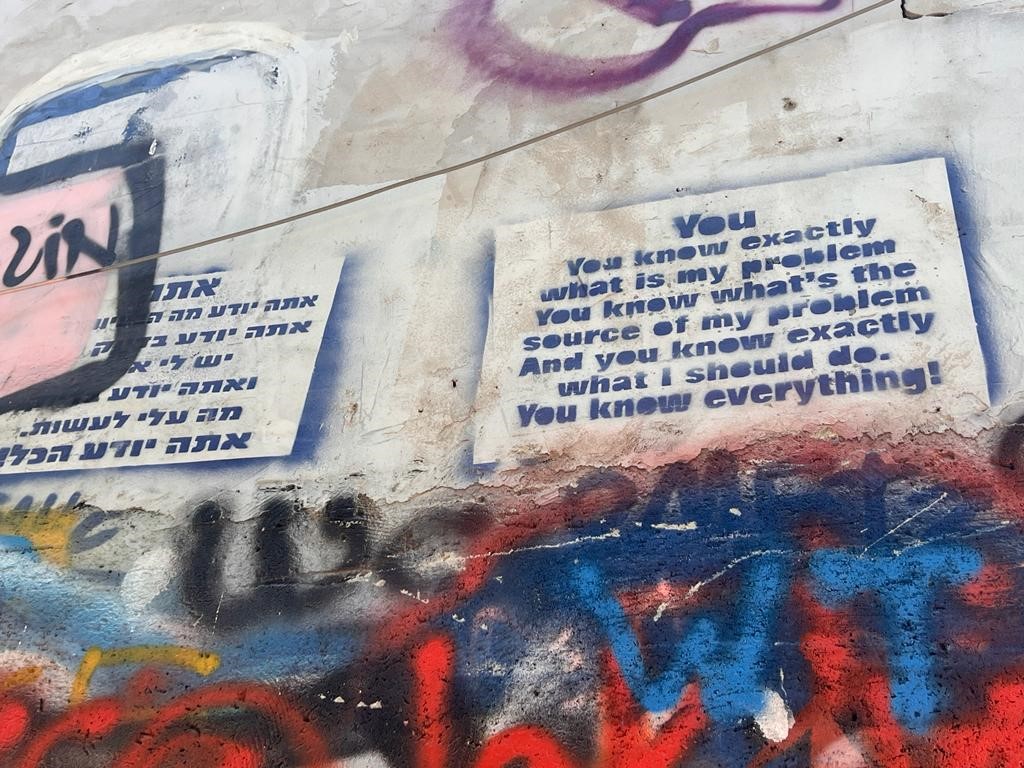Una pregunta que también se ha hecho la escritora (guionista, novelista, ensayista) Julia Montejo y que nos expone en su libro TODAS ESAS CHICAS DE ZAPATOS ROJOS. Sexo género y creatividad (editorial Huso), un estupendo y original ensayo en el que la autora muestra valentía y conocimiento al aventurarse por terrenos inéditos que le han exigido interconectar varias ramas del saber.
Le agradecemos a Julia Montejo que, con este motivo, haya aceptado conversar con Espacio Público.
En este ensayo hablas de la influencia de las hormonas en la actividad creativa de mujeres y hombres y dices que creamos a partir de nuestro cuerpo. ¿Cómo llegaste a esta idea y qué te impulsó a emprender esta investigación?
Como todas las investigaciones en las que invertimos mucho tiempo y ganas, también ésta partió de un interés muy personal. Llevo escribiendo desde que recuerdo. Leí muy pronto y también empecé a contar historias siendo muy pequeña. Al principio, en esos primeros años, más o menos hasta entrada la adolescencia, reinaba en mi cabeza lógicamente la fantasía y la aventura. Más adelante, empecé a encontrar una manera de hablar de mí a través de la ficción.
Además, empecé a ser consciente de que había días en los que me apetecía especialmente sentarme a escribir. Que el cuerpo me lo pedía. Eran ratos en los que me inundaba una paz sorprendente, o una sensibilidad a flor de piel que necesitaba canalizar. Y, por supuesto, estaban los relámpagos de rabia, impotencia, infelicidad ante los que el cuerpo reacciona y en los que sentarme a escribir era una manera de tranquilizarme, de ordenarme, de encontrar sentido. Todos eran momentos fructíferos e interesantes que empecé a observar primero como voyeur, y luego con curiosidad científica.
También aprendí que, en épocas felices, prefería disfrutar de la vida. Salir a la calle, compartir con otros. Y recordé la anécdota de Cristina Peri Rossi, de aquello que le dijo su tío cuando le manifestó su deseo de ser escritora… “Las mujeres no escriben, y cuando lo hacen, se suicidan”. Javier Peña dice que los escritores somos grandes infelices. Y, aunque tendamos a pensar que la infelicidad es algo abstracto e intangible, en realidad, si te acercas con la lupa del entomólogo, parte siempre de algo material.
En la pulsión creativa intervienen muchos factores, ¿cómo se puede separar la variable fisiológica del resto de variables?
No creo que se pueda. Yo diría incluso que es imposible. La fisiología se apoya sobre una realidad genética y epigenética, y está cruzada por variables diversas que nos demuestran una y otra vez la maleabilidad del ser humano. Más allá de la realidad biológica, de haber nacido con un cuerpo femenino o masculino, he intentado mostrar las cuestiones más relevantes que intervienen en los procesos fisiológicos. Sin embargo, lo central de mi ensayo es lo subjetivo que se superpone sobre los procesos fisiológicos, es decir, cómo interpretamos las mujeres nuestra menstruación, los embarazos y abortos o la menopausia y qué hacemos las escritoras con esa interpretación, generalmente inconsciente. Porque la creación está atravesada por quiénes somos, por el sexo y por el género, pero también por las herencias que hemos recibido.
En la primera parte del libro, “Una herencia tatuada en el cuerpo” nos hablas de las escritoras a lo largo de la historia. Se ha escrito y en la actualidad conocemos lo difícil que era para una mujer escribir, publicar; algunas lo tenían que hacer con seudónimo masculino. Lo original y novedoso de tu enfoque es que además de estos factores sociales, económicos, culturales… en el resto del libro te centras en otros que influyen también en la creación artística: menstruación, embarazo, maternidad, crianza, climaterio, menopausia… ¿de qué manera y hasta qué punto crees que intervienen estas variables fisiológicas a la hora de que una mujer se ponga a escribir?
Creo que en la escritura se conjuran demonios, se ordena el mundo y se buscan reparaciones. Y esto lo hacemos hombres y mujeres de manera más o menos consciente. Las mujeres partimos de una situación de profunda injusticia jurídica, social y familiar. Y esto es precisamente por el hecho de haber nacido mujeres. Es una cuestión de género, sí, pero sustentada por la biología. Nuestras hormonas modelan un cuerpo sobre el que se establecen unas expectativas. Las creadoras se rebelan contra ese destino subordinado tan alejado de la posibilidad de realización, de la autoridad y el reconocimiento. Así que cuando experimentamos síndromes premenstruales, embarazos más o menos deseados, abortos, el climaterio, etc… ¿cómo lo llevamos? ¿Lo ignoramos si podemos? ¿Lo contamos? El antropólogo danés Henrik Vigh ha desarrollado el concepto de navegación social, para explicar cómo se las apañan las mujeres para navegar por la realidad que nos rodea con un cuerpo en el que suceden acontecimientos que escapan a su control. Porque tú puedes elegir tomarte una copa de vino o salir a montar en bicicleta, pero no puedes elegir tener o no un síndrome premenstrual.
Las montañas rusas hormonales son momentos de inestabilidad y la escritura para las personas que sienten la pulsión creativa siempre ha sido un buen asidero. La tristeza, la ansiedad, la sensación de vulnerabilidad… son sentimientos que buscan vías de escape para recuperar el equilibrio. Todos ello se vive en soledad. Y es en esa habitación silenciosa donde la pulsión creativa se ve estimulada, propulsada por la necesidad de comunicar con el otro. Escritoras como Ursula K. Le Guin, Alice Munro, Doris Lessing, o Toni Morrison explicaron su tremenda pulsión durante los embarazos y partos y su frustración por no poder escribir. A Virginia Woolf su marido le llevaba el calendario de su menstruación porque sabía que esos días eran difíciles y su trabajo se veía afectado. En ocasiones, los picos hormonales nos pueden llevar también a la no escritura.
Por otra parte, son precisamente estos momentos de grandes cambios fisiológicos los que hacen que las mujeres sean especialmente conscientes del paso del tiempo. “Ya soy madre y aún no he escrito la novela que quería. Tengo que ponerme a ello”. O, “estoy menopaúsica, sí, pero mis hijos ya no están en casa y por fin tengo estabilidad económica y tiempo. Es mi momento para escribir”. Una de las motivaciones más importantes para sentarse a escribir es sin duda la intención de crear algo que perdure y los hitos hormonales se convierten a menudo en piedras de toque en el camino.
Tu trabajo ha consistido en gran parte en escuchar, en saber escuchar (cosa poco habitual), ya que para escribir este libro has realizado un impresionante trabajo de investigación –que fue el objeto de tu tesis doctoral– y has entrevistado a una gran cantidad de escritoras que han expuesto con sinceridad y mucha claridad sus experiencias. ¿Nos puedes hablar de ellas?
Bueno, algunas no han querido que su nombre sea público. Otras ni siquiera quisieron participar porque consideraban que sus temas hormonales no interesaban a nadie. No es de extrañar porque durante siglos se ha ninguneado la capacidad intelectual de la mujer por considerarse inferiores a los hombres, ellas cuerpo, ellos intelecto.
Por suerte para mi estudio, muchas otras como Elvira Lindo, Rosa Montero, Marta Sanz, Lola López Mondéjar, Noni Benegas, María Tena, Laura Freixas, Paloma Díaz-Mas o Edurne Portela por citar solo algunas, aceptaron. La lista es larga y su testimonio ha enriquecido tremendamente el ensayo.
Creo que estamos en un momento de transición, y, como todas las transiciones, el debate se ha vuelto sensible. El cuerpo femenino está más que nunca en el centro del debate y de la creación. Y, por ello, una investigación que relacionaba, de la manera que fuera, algo tan corporal como son los procesos fisiológicos con el genio o el talento despertaba suspicacias, pero también interés. Agradecí la sinceridad para atreverse a reflexionar desde un lugar nuevo y, para algunas, incluso incómodo.
Es particularmente interesante el capítulo en el que hablas de la mente y el cuerpo, que muchas veces se ha interpretado como algo separado, y mencionas a las escritoras más jóvenes, que interpretan cerebro-mente como un todo integrado con el cuerpo. Para ellas “la palabra cuerpo tiene un contenido amplio que lo abarca todo”. ¿Se está produciendo o se ha producido ya este fenómeno?
Estamos en un momento de transición. No hay una línea clara que marque las distintas interpretaciones, aunque sí han aflorado dos posturas diferenciadas. En general, las escritoras más jóvenes abrazan su cuerpo con curiosidad e interés. No lo niegan, sino que lo incluyen.
Las escritoras más mayores han tendido a ignorar sus hitos hormonales. Sus referentes feministas han sido mujeres como Simone de Beauvoir quien, recordemos, creía que la mujer es más mujer cuando había entrado en la menopausia, es decir, cuando su ciclo fértil había quedado atrás para siempre. Por eso, mientras que estas mujeres nacidas en los 40, 50 o 60 se sintieron liberadas con la píldora, porque con ella conquistaban su propia sexualidad, las más jóvenes se cuestionan cómo les sienta, cómo les cambia. Se escuchan más. Se plantean otros dilemas. La construcción de la conciencia feminista corre en paralelo a la interpretación subjetiva que la mujer hace de su fisiología y de su cuerpo en relación con el mundo que le rodea, y este puede ser un asunto relevante en alguien que siente la pulsión por escribir.
Aunque es por donde se empieza, lo hemos dejado para el final, ¿por qué este título “Todas esas chicas de zapatos rojos”?
“Todas esas chicas de zapatos rojos, cogieron un tren que no pararía” rezan los versos de Anne Sexton, la poeta norteamericana quien, por cierto, también se suicidó. Sexton escribía sobre temas novedosísimos en su época: la menstruación, los abortos, el consumo de drogas. A mí me apenan y me llenan de rabia los suicidios de estas genias porque suelen estar muy relacionados con la presión de género, con los abusos sufridos a lo largo de sus vidas y con la incomprensión médica.
Estos versos surgen a partir del cuento de hadas de los hermanos Grimm. Los zapatos rojos son una metáfora de la creatividad femenina y del peligro que ésta supone para el patriarcado. Mi amiga y escritora Mariana Sández lo encontró en mi texto y me encantó. Porque esas chicas de zapatos rojos somos las creadoras, y como las de Sexton, también nosotras nos hemos montado en un tren que ya no va a parar.
Muchas gracias y enhorabuena por este ensayo.
Notas:
Julia Montejo (Pamplona, 1972) estudió Piano, Ballet y Canto en el Conservatorio Superior Pablo Sarasate y Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado estudios de Guion, Producción y Dirección Cinematográfica en la Universidad de California-Los Angeles (UCLA). Ha trabajado en Estados Unidos, España e Italia, como guionista y directora, cosechando importantes galardones por su película No Turning Back, entre ellos el premio Alma (la versión latina de los Oscar). Es también autora de varias novelas publicadas en Martínez Roca-Planeta y Lumen-Random House, que se han traducido al francés y al italiano. Actualmente dirige el programa Pipper en ruta para TVE.
www.juliamontejo.com
Twitter: @julia_montejo
IG: @juliamontejo__