El profesor de Sociología Pablo López Calle, ha trasladado al libro Teatro y Teoría Social su reflexión y experiencias sobre el teatro como medio de transformación social, que tienen su origen en el Aula Laboratorio de Teatro Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM. Con este motivo hemos conversado con él sobre teatro y sociología.
El libro es una colecta de textos sobre teatro hecha por sociólogos. ¿Por qué este interés por el teatro?
En esencia, es el resultado de un seminario de lecturas que montamos hace unos años en el Aula Laboratorio de Teatro Social de la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con idea de formarnos teóricamente en una modalidad teatral del llamado Teatro del Oprimido, que se conoce como Teatro Foro. Así que ni yo, ni las y los miembros de nuestro grupo, somos dramaturgos ni estudiosos profesionales de las artes escénicas. De modo que tiene algo de impostura, o más bien, de travesura sin intención de molestar a nadie.
Por otra parte, es poco usual encontrar grupos de Teatro Universitario en facultades diferentes de las de artes y literatura o, en su caso, Ciencias de la Educación. De hecho, el nuestro, llamado Insoctea (Teatro de Innovación Social), nunca ha sido admitido en el portal de Grupos de Teatro de la propia Universidad Complutense, y eso que lo hemos solicitado en varias ocasiones.
Tampoco en los foros internacionales de Teatro del Oprimido, en los que participamos frecuentemente y hemos tenido, sí, bastante reconocimiento, suele haber grupos de teatro del ámbito específico de las ciencias sociales.
Para nosotras y nosotros, el teatro es básicamente una herramienta de Investigación Social Participativa, lo cual, hay que decirlo, también es algo relativamente novedoso como propuesta metodológica de investigación social. Muy parecido a uso de podcast y radio-series que propone Ángel Luis Lara, miembro de nuestro grupo de investigación, y que entrevistasteis en este mismo espacio hace un par de años.
En fin, que estamos un poco en terreno de nadie y es difícil tener un reconocimiento académico o profesional de esta experiencia y formación. Sin embargo, precisamente eso la convierte en un espacio de participación e investigación valiosa y gratificante en sí misma.
Si bien en el libro hay autores cuya presencia no sorprende mucho (Artaud, Boal, Duvignaud…), puede resultar un poco inesperado encontrarse a Hobbes, Hume, Foucault, Derrida y otros.
Sí, es una selección de fragmentos de obras de teóricos del teatro que han analizado su dimensión social o política, pero también de filósofos, sociólogos y politólogos que han trabajado sobre lo que podríamos llamar el problema de la representación en las ciencias sociales. Es decir, conocidos pensadores que han utilizado el teatro como analizador para problematizar las teorías que elaboramos los sociólogos para explicar la realidad social.
El orden de los textos no sigue ni una secuencia cronológica, ni una organización temática, como en otros compendios del estilo, sino que éstos se suceden en función de las diferentes posturas que podemos encontrar en la literatura del teatro acerca de su utilidad social, o bien de escritores que hablan de qué tipo de teatro y de representación teatral tiene más o menos eficacia para ese objetivo.
El libro, tras una introducción que pretende ser como un mapa de lectura, empieza con dos textos que nos presentan qué es el Teatro del Oprimido, una de las modalidades de arte escénico más enfocadas a su uso como herramienta de transformación social. A estos textos de presentación del Teatro del Oprimido les siguen varios fragmentos de obras, curiosamente pertenecientes al Siglo de las Luces, que son esencialmente contrarias a la idea de que el teatro sea algo así como una actividad cultural que tenga algún tipo de utilidad pública, o que sirva a la formación de ciudadanos críticos y virtuosos. Por ejemplo, Jovellanos y Rousseau, reconocidos exponentes de la Ilustración patria y francesa, niegan precisamente que acudir al teatro sea una actividad cultural tal y como se puede entender hoy en la generalidad de debates y manifestaciones públicas.
Su razonamiento, especialmente del último de los citados, es ciertamente interesante, porque sitúa un poco el marco de la discusión sobre la que pivota el resto del libro: si representar (esto es, imitar) la virtud nos enseña más bien a ser cínicos antes que virtuosos. Por poner un ejemplo, si uno preguntara a Chatgpt, oráculo mainstream, por la función social del teatro hoy, el algoritmo dirá cosas como que su función va mucho “más allá del entretenimiento”, y que cumple un rol clave “en la educación, la crítica, la cohesión social y la expresión cultural […], actúa como un espejo de la sociedad. Representa problemas, valores, conflictos y situaciones del entorno social, permitiendo al público reconocerse, cuestionarse y reflexionar sobre su propia realidad”. Pero si uno vuelve sobre la Carta a D’Alembert sobre los espectáculos que escribe Rousseau ante la recomendación de este enciclopedista de instalar un teatro en Ginebra, leerá, muy al contrario, cosas como que “el teatro tiene sus reglas, sus máximas, aparte de su moral, su lenguaje y su vestimenta […]; sólo sirve para relegarnos eternamente al escenario y para mostrarnos la virtud como una actuación teatral”.
El quid de la cuestión en estos diferentes juicios es justamente la posición en la que nos situamos ante la acción virtuosa representada. Si ésta es de naturaleza inmanente, o si es un fin en sí misma, o si es sincera, pues es valorada positivamente. Pero si aquella acción virtuosa es resultado de un cálculo o una acción estratégica, un medio para otra cosa, pues es todo lo contrario. Un dilema, pues, muy literario que encontramos en obras universales que van desde El Misántropo, de Moliére, hasta Las Confesiones, de San Agustín, que también está presente en el libro.
El libro se presenta como un instrumento para pensar y trabajar sobre el teatro. ¿Cómo lo hacéis?, ¿cómo trabajáis concretamente con él? ¿Qué es Teatro Foro?
El Aula Laboratorio de Teatro Social de la Facultad de Sociología de la UCM, es un espacio de encuentro y creación multidisciplinar entre alumnado y profesionales de las Ciencias Sociales donde se aborda la realidad social desde el intercambio colaborativo a través de herramientas procedentes del Teatro Social (Teatro Foro y Teatro Imagen) que en el aula facilitan la experimentación y la investigación a través de la acción participativa. Y se articula a través de proyectos de innovación docente UCM anuales desde 2016.
El Teatro Social trabaja sobre el análisis y la representación de diferentes formas de dominación social (laboral, de género, de raza, etc.) Muestra al “espectador” un conjunto de personajes inmersos en relaciones de poder, determinadas por la estructura social a la que pertenecen. Estos personajes se conciben, de este modo, bajo el paradigma del opresor-oprimido, pues su capacidad de ejercer poder sobre otros tiene algo también de necesidad, está determinada (o posibilitada) por la estructura social que a su vez les constriñe. Pensemos, por ejemplo, en el jefe de una oficina que presiona a los empleados porque debe responder al mandato de un superior, o simplemente hacer rentable la empresa. De tal manera que el orden social que les determina, la estructura de la obra, se origina también en ellos mismos (construyen la trama al interactuar, al tomar decisiones), pero ellos son producto, a su vez, del orden social (de la trama y las decisiones que ya han sido escritas). Es, de este modo, una herramienta de “comprensión” de nuestras relaciones sociales, frente al ya citado individualismo metodológico, que opera con modelos de culpabilización.
No obstante, el Teatro Foro, a diferencia de otras formas de teatro social, trata de ir un poco más allá de esta propuesta, pues añade, al mero trabajo de la comprensión, de las estructuras de dominación, la apuesta por su transformación. Si la pregunta por el cambio social, por la agencia, por el origen de la trama es aquello que queda necesariamente excluido en el teatro social, el Teatro Foro propone al espectador, en una segunda representación de la obra, sustituir al actor, y convertirse en el “autor” de una nueva trama. Esto es: ejercer la “resistencia” a la dominación, escribir la Historia, etc.
Y es esta propuesta la que abre los interrogantes epistemológicos de los que hablábamos antes: cuando el espectador propone diferentes posibilidades de cambiar el curso de la acción, cae en la cuenta de que éstas no son verosímiles. El “dinamizador” o “facilitador” de la sesión, por ejemplo, advierte constantemente de que “no caben soluciones mágicas”. Esto es, los actores sólo pueden representar los personajes que ya son: un jefe es un jefe, etc. Y, en definitiva, esta contradicción es profundamente política. Al final cada representación termina de una manera diferente, depende del perfil del público, de las reflexiones que se hacen, de las soluciones que se proponen, de las reacciones de los actores; pero lo importante no es tanto la solución a la que se llega, que es una ficción a fin de cuentas, sino de practicar una cosa que es muy difícil de explicar pero muy fácil de experimentar: que, en cuestión de poder, la acción va siempre delante de la representación que hacemos de él.
¿De forma que crees que sí hay lugar para un “teatro social” en sociedades como la nuestra?
Pues realmente ese es el objetivo con el que está hecho el libro. Se trata de encontrar qué puede aportarnos el teatro social como ciudadanos y como científicos sociales, pero también de impugnar lo que podemos llamar una manera cándida de considerar al teatro social como una acción política en sí misma. Porque hay que señalar además que una parte de la progresía intelectual ha convertido al teatro político en un objeto de consumo cultural que opera realmente como un mecanismo de distinción, para decirlo como Bourdieu.
Los que justifican con más sentido la acción transformadora de la representación teatral (Artaud y compañía) apuntan a la producción de procesos psíquicos colectivos, catárticos, pero de tipo, más bien, sanador (terapéutico por así decir), y, en consecuencia, proponen formatos de teatro más abiertos, como el de improvisación, etc. Nosotros mismos, cuando preparamos las obras discutimos mucho acerca de lo que ocurre realmente cuando hacemos una representación: Por ejemplo, qué significa el concepto de opresión. Boal, por ejemplo, referente del teatro del oprimido, sostiene que la opresión, frente a la dominación, requiere algún tipo de colaboración del oprimido, pues ahí está la posibilidad de romper con ella. Para otros teóricos de la talla de Carl Schmitt, por ejemplo, eso no está nada claro. Lo que hemos encontrado es que estas preguntas surgen de manera más o menos explícita cuando el público discute en torno a una situación de opresión, y que ese hecho en sí mismo es ya una importante transformación.
¿Habrá presentación pública del libro?
Sí: el próximo día 26 de junio, jueves, a las 19:00 horas, en la librería La Central (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).
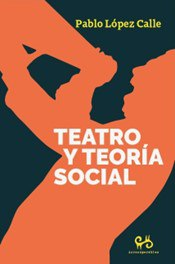 Pablo López calle es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del equipo de investigación Charles Babbage. Es especialista en sociología del trabajo, historia social y arqueología industrial. Es autor de varios libros, entre otros: La desmovilización general. Jóvenes, sindicatos y reorganización productiva y Del campo a la fábrica: vida y trabajo en una colonia industrial.
Pablo López calle es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del equipo de investigación Charles Babbage. Es especialista en sociología del trabajo, historia social y arqueología industrial. Es autor de varios libros, entre otros: La desmovilización general. Jóvenes, sindicatos y reorganización productiva y Del campo a la fábrica: vida y trabajo en una colonia industrial.
Teatro y teoría social. Irrecuperables, 2025, 412 páginas.


