Llamarla democracia y que lo sea

moderado por:
-

Ariel Jerez
Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.
-
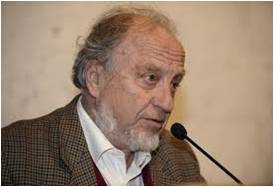
Pedro Ibarra
Fundación Betiko


La democracia como forma de gobierno
30/04/2014
darwiniano
profesor universitario jubilado
Tomando pie de la idea del profesor Santiago Hernández, de la necesidad de que todos los contertulios obtengan una idea adecuada de lo que es la democracia, quiero ofrecer algunos datos sobre la configuración de la democracia actual y así como algunos datos que permitan sopesar las posibilidades que tiene la democracia actual de llegar a ser un buen gobierno. Porque, a ese último respecto, Aristóteles añade un tercer criterio para decidir si un gobierno es o no es bueno, y ese criterio es que gobierne de modo capacitado para elevar el nivel de vida de la nación, o no tenga esa capacidad.
Pues bien, a respecto de lo que es la democracia, hay que saber que el dogma central de la democracia actual que dice: «la soberanía está en el pueblo» está ausente del mundo griego y romano, y sólo aparece en la época de la Ilustración, siendo una tesis de raíz religiosa católica, que los ilustrados secularizan en la forma de democracia del «voto censitario», de modo que la idea del «voto universal » no aparece hasta el siglo XX, y la ligazón de la democracia con los «derechos humanos» ( idea también de raíz religiosa) no se produce hasta la segunda mitad del siglo XX.
Pero, pasando a la cuestión de la capacidad que tiene la democracia para ser una buena forma de gobierno, supongo que la mayoría de los intervinientes en el debate son demasiado jóvenes como para conocer el entusiasmo que despertó en el pueblo español la democracia que trajo la constitución del 78. En efecto, si entonces, alguien hubiera pronosticado que en 30 años esa democracia habría fracaso, lo menos que le hubieran dicho es que era un nostálgico de la dictadura. Pero el hecho está ahí, y, por más que los jóvenes actuales busquen causas externas del fracaso, algo tendrá que ver en ello la propia democracia, tanto más cuanto que se trata de una democracia que surge de un período constituyente. Y efectivamente hay factores internos que parecen innegables. Por ejemplo, ¿ cómo es posible que gobernantes demócratas (de todos los colores políticos) contando con instituciones bancarias democráticas (las cajas de ahorros) nos hayan metido en ese «pufo» que es la «deuda soberana»?. Pues la explicación parece sencilla: en la democracia del voto universal los partidos políticos que quieran ganar las elecciones no tienen más remedio que entrar en el juego de » a ver quien da más» en el «estado de bienestar» para atraer al voto mayoritario, pues, como dijera Aristóteles , en democracia los libres y carentes de recursos, siendo mayoría, son los que ponen el gobierno.
¿Qué medidas tiene la democracia participativa para hacer frente a ese problema? Y lo que es todavía más importante ¿con qué sistema productivo cuenta la democracia participativa para mantener el «estado de bienestar» con el que sueña, una vez que, a nivel de manufacturas, nuestro mundo obrero no puede competir con el mundo obrero del Extremo Oriente o el del Tercer Mundo?
¿Platón y Aristóteles demócratas?
11/04/2014
darwiniano
profesor universitario jubilado
El profesor Monedero, en su escrito de defensa de la auténtica democracia pretende marcar un tanto a favor de su tesis, cuando cita a Platón y a Aristóteles como si, al menos en el fondo, estos clásicos griegos fueran partidarios de la democracia. Pues bien, creo que una somera lectura de sus principales obras políticas, hace evidente que estos clásicos están en desacuerdo con la democracia. Pero lo que yo quiero resaltar en este comentario son los motivos de ese desacuerdo.
Como dice el profesor Monedero, Aristóteles adopta el criterio más neutro posible a la hora de hablar de las formas de gobierno, a saber, el criterio del número de gobernantes (uno, pocos, muchos). Pero, a continuación añade otro criterio para decidir si una forma de gobierno es recta, o bien degenerada, y ese criterio es que gobiernen para el bien común, o bien para el interés del sector social que gobierna.
Así pues, para Aristóteles el bien común no es el mínimo de bienes que debería asegurarse a todos los habitantes de la ciudad, sino el conjunto de instituciones sociales que producen el «nivel de vida» de la ciudad.
En definitiva, para este filósofo cualquier partido político que se proponga gobernar en favor de los pobres, o que se proponga reducir las desigualdades sociales existentes, es un partido degenerado, porque gobierna de modo demagógico. Y la demagogia, siempre favorece a la crema de los gobernantes y hunde en la miseria al pueblo. El pensamiento de Aristóteles sobre ese asunto es coincidente con esa sentencia que se conocía ya en tiempo de Marx y que se suele poner en boca de Churchil: el capitalismo reparte de modo desigual la riqueza, y el socialismo termina por repartir de modo igual la miseria.
En fin, este comentario necesitaría clarificar otros conceptos, como el de justicia, que para Aristóteles nada tiene que ver con la igualdad, y el propio concepto de democracia, que para Aristóteles es aquella forma de gobierno en la que los libres y sin recursos ( eleúteroi kai áporoi), siendo los más, son los señores del gobierno.
El Problema Fundamental de la Organización Social
11/02/2014
cani7
Profesor de matemáticas en educación secundaria
Hola a todos
Creo que previamente cada uno de nosotros tenemos que repasarnos sobre nuestra contradictoria condición humana que tiene tres partes (o cuatro partes) que interactúan entre sí.
Nuestra condición genética
Nuestra condición animal de saurio y de mamífero
Y nuestra condición propiamente humana, que mediante la cultura humana pretende darle la vuelta a nuestra condición más animal.
Por ejemplo, en nuestra condición animal está impresa dos tipos de tendencias antagónicas que más o menos tenemos todos, hacia la dominación y/o hacia la sumisión propias de la ley de supervivencia y desde nuestra condición humana le hemos dado la vuelta con la creación cultural del valor de la libertad: “solo me mando yo y solo me obedezco a mí”, y/o desde el otro punto de vista “no mando sobre nadie ni obedezco a nadie”.
Es decir “Obedezco a quien manda (me propone hacer algo) solo si decido hacerlo y no puedo esperar que alguien me obedezca (haga lo que le propongo) a no ser que lo decida el”.
Y nuestro problema social fundamental es: “Que no hemos sido capaces de recrear en sociedades de muchas personas el pacto social humano creado desde nuestra condición humana en sociedades de pocas personas”.
Pacto que se fue gestando y desarrollando desde los tiempos del humano recolector-cazador y del que conozco dos concreciones en occidente durante los tiempos históricos con las democracias directas de los habitantes de valles aislados entre grandes montañas, los alpinos suizos y los pirenaicos vascos, sociedades de pocos individuos aunque supongo que hay más casos, y que más o menos viene a decir:
“Entre personas libres y por tanto iguales hemos adquirido el compromiso común de colaborar juntos para llevar adelante un proyecto bajo la responsabilidad compartida por todos y cada uno de nosotros. Pacto que solo será roto individualmente por la máxima responsabilidad que tenemos que es el respeto a uno mismo”.
Pacto que actualmente en nuestras sociedades de muchos se sigue manteniendo en las formas de pocos cuando fundamos familias, entre amigos, compañeros de trabajo,…, y ahora en los movimientos ciudadanos generado por estas y muchas otras personas (plataforma anti desahucios, marea blanca, marea verde, diversas ONG como médicos sin fronteras, ….) que se dirige claramente, por fin, hacia este objetivo, (recrear en sociedades de muchas personas el pacto social humano).
Pero el problema vino a partir del ser humano agrícola-ganadero durante el proceso de gestación de las sociedades formadas por muchos individuos (las ciudades estado, .. hasta los grandes imperios de los grandes ríos) porque a la hora de aunar muchas voluntades para llevar a cabo un proyecto común (los estados, imperios, reinos,..) solo nos fue posible mediante la imposición violenta de unos sobre los demás creando el pacto social del poder basado en mandar y obedecer produciéndose una recesión hacia nuestra condición animal (dominación y sumisión, lo animal)
¿Apoya Podemos a un rector represor?
11/02/2014
jvrgip
Bibliotecario
El próximo 13 de febrero será la presentación de Podemos en la UCM, donde, entre otros, intervendrá su vicerrectora de alumnos, si bien no como tal sino como profesora de veterinaria. Quienes trabajamos en esta universidad sufrimos los recortes de derechos impuestos por el actual rector, quien tiene el dudoso mérito de haber metido tres veces a los antidisturbios en la universidad o de haber prohibido asambleas de trabajadores, algo que no veíamos desde tiempos de los rectores franquistas. Por no hablar de la vuelta a los órganos de gestión administrativa de las viejas familias y clanes conocidos por sus corruptelas o sus implicaciones en tramas como el Tamayazo o la Gurtel. En éstas y otras muestras se ve la «gestión» de este rector que se dice de izquierdas, apoyado, entre otros, por Juan Carlos Monedero y el sindicato CCOO. Por no hablar de la represión y la purga de este equipo de gobierno contra quienes defendimos a otros candidatos, y muy especialmente, a quien muchos consideramos de izquierda, el prof. Carlos Andradas. Creo que el colectivo Podemos y Juan Carlos Monedero en particular, debería hacer una crítica rigurosa al actual equipo rector de la UCM y cuestionar la presencia en uno de sus actos de su representante.
La voluntad general de Rousseau es posible en XXI
02/02/2014
CarlosRD
Ingeniero Informático
La humanidad vive un momento francamente interesante, donde las decisiones de una exigua minoría (y esto lo vemos muy claro en nuestro país pero también a escalas mayores y menores) se están demostrando nefastas para el conjunto. Necesitamos ganar en inteligencia colectiva, y eso hoy es muy posible, insertando herramientas de participación y deliberación basadas en las TIC.
Hoy en día las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en todas las áreas de la sociedad. Nos comunicamos con familia, amigos y conocidos por móviles, (y los más jóvenes por email, whatsapp, facebook, twitter, skype…) en nuestras compras usamos una extensa red de cajeros automáticos. Parkings, oficinas de información, servicios técnicos, etc. Podemos hacer compras y contratar viajes por internet, elegir nuestro asiento en el cine, e incluso sellar el paro o pagar multas remotamente. Comprar algo por internet a Honk Kong y tenerlo en 2 días. En Hacienda podemos hacer la renta con datos complejísimos. Lo último son sistemas para controlar y facilitar el tráfico y incluso «preveer» dónde se dan o pueden darse los atascos…
¿Pero qué pasa con la Democracia? ¿Qué pasa con la voluntad de las personas? Ah, aquí no, aquí volvemos al XIX con urnas de plástico y papeletas con listas de nombres que casi nadie conoce… Y no se ve una voluntad política para cambiar este estado de cosas con 4 falsedades que se repiten hasta la saciedad: que no estamos preparados, que no es seguro, que es caro, que la brecha digital…
Hoy más que nunca es posible llegar a lo que Rousseau llamó «voluntad general». Paradójicamente, solo hay que hacerlo. Consultar. Pero algunos discursos de la izquierda hoy, desde Zapatero hasta A.Garzón no parecen tenerlo claro.
Por último, Monedero hace bien en resaltar los 4 entornos de la democracia, porque no hemos de olvidar que no puede a aspirarse a una democracia «política» cuando gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo se desarrolla en la empresa, hoy, sobre todo las grandes, instrumento para el beneficio de unos pocos en estructuras cada vez más profundamente antidemocráticas. Por lo tanto, si paralelamente no se habla, se discute, se propone y se lleva a primer término otro modelo democrático en la empresa, y se resuelve el problema social, es decir, la sempiterna relación entre capital y trabajo, no habrá mucho que hacer. Lamentablemente la izquierda más clásica no ha propuesto nada nuevo de 50 años para acá, al seguir la dialéctica histórica de Marx, confrontativa en su «lucha de clases» y no una dialéctica eidética como la que propusiera Proudhon a Marx en casa de Bakunin. Una pena que no se debata de estas cosas que están en la raíz de nuestra situación hoy y en el fracaso de socialismo real – y por cierto del capitalismo que al respecto de este punto son primos hermanos – al relacionarlo todo con los medios de producción, el poder de las cosas y los territorios, relegando a las personas que somos los únicos sujetos de derecho.
El instrumento es el lazo social.
01/02/2014
Agronauta
Oficios varios
Esto lo repite el marxismo clásico: los medios de producción determinan las relaciones sociales. De allí la esperanza decimonónica que la resolución de la contradicción capital-proletariado determinara una nueva relación entre los hombres: «l’internationale sera le genre humain.»
Este presupuesto marxista se realizó plenamente, aunque prescindiendo de las libertades individuales. Hoy parece que no existió el socialismo sobre la faz de la tierra y que, si lo hubo, fue una fugaz ilusión utópica. Sin embargo la mitad de la humanidad era socialista hacia los años cincuenta. El socialismo concreto empezó en 1917 y terminó hacia 1980.
Ni el capitalismo, ni el socialismo podían permitirse la verdadera democracia consultiva pues la política era la prolongación de una feroz guerra de clases por la propiedad de los medios de producción. Esta contradicción parecía ya resolverse a favor del socialismo cuando, en 1980, nuevos medios de producción (la robótica, la informática, la electrónica) abatieron a los países del este y eliminaron al proletariado como contrincante. Al triunfar «Occidente», pudo aflojar las tensiones represivas, no necesitó más a Pinochet ni bombardear Hanoi. Un nuevo espacio democrático se autorizó al ser humano que ya no tenía nada que discutir sobre qué pertenecía a quién.
Lo nuevos medios de producción desarrollaron las potencialidades de la comunicación. También la de control. La herramienta Internet, hija de la Guerra Fría, nos deja en las manos un útil que conlleva la posibilidad de acrecentar la libertad y de recuperar el socialismo, esta vez, quizás, las dos cosas juntas.
Dialogar, informarse, y también…decidir. Espacio-Público es un ejemplo.
Como la máquina de la fábrica, opresora del proletariado, era levadura del socialismo real, el instrumento Internet, a vocación original de control, será quizás el instrumento del próximo gran cambio.
Esperemos que la Democracia Directa electrónica eliminará a «la mayoría silenciosa», recurso político de las dictaduras, reservando las leyes y luego el sistema judicial, a los ciudadanos activos y votantes.
Entre tanto y para ir legitimando la Democracia Directa por el «uso y la costumbre», he elaborado con mucho trabajo un programa informático dirigido a los que en sus espacios asociativos o municipios quieran «practicarla».
http://www.democracia-directa.com
Está en proceso de perfeccionamiento, pero funciona sin fallas.
Es uno de los tantos programas informáticos que nos dan y darán espacios consultivos y de opinión. Luego de decisión.
¿Qué es la democracia?
07/01/2014
Hernandez Leon
Catedrático de Zoología
Es muy común leer opiniones sobre la respuesta a esta pregunta en muchos artículos en la prensa, tal y como también se está observando aquí. Parece que el ciudadano no lo tiene claro y no me parece este un foro para que cada uno presente su opinión sobre lo que es o no es la democracia. No creo que se pueda decir lo que es este sistema político en un artículo de opinión o en un debate. No es sencillo pues el sistema democrático es complejo. Incluso algunos libros parecen alejarte del concepto. Muchos pensarán que exagero pero como ciudadano no me ha sido fácil dar respuesta a la dichosa pregunta.
Desde mi modesta opinión, el debate propuesto se puede quedar en una tertulia más si no somos capaces de tener claro lo que es la democracia, algo que nadie nos ha enseñado (no interesa al sistema). Es increíble el número de versiones que tiene la dichosa palabra. Todos la mencionan e intentan asimilarla lo más posible a su ideología política (como si existiese una democracia de derechas y otra de izquierdas), cuando en realidad son la normas para jugar ese partido de la libertad política y social. Por tanto, mejor sería plantearnos cuáles son esas normas.
Para esto, las personas que participan en esta discusión deben hacer el ejercicio de leer y leer sobre el sistema democrático antes opinar. Soy consciente de que con esa afirmación estoy poniendo en duda los conocimientos sobre el tema de los participantes pero lo que he leído hasta hoy, no sólo en este debate sino en muchos otros, me hace ser tan atrevido. Para esto, los moderadores deberían proponer uno o varios textos donde quede claro qué es el sistema democrático. Luego podremos tener esa discusión. Tampoco quiero desmerecer el magnífico artículo del Sr. Monedero que encabeza este debate (algo que elogio), pero deja muchas preguntas en el aire pues para la complejidad del tema, esos párrafos se hacen muy cortos. Por lo pronto, ya alguien se ha cuestionado la democracia parlamentaria. Ese me parece un buen comienzo.
Si elegimos esa senda recomiendo mi modesta síntesis sobre el tema, 150 páginas sobre lo que es la democracia y como la han pervertido para manipularnos (bájalo en democraciaparaidiotas.blogspot.com). Cuando tengamos claro el concepto, entonces sí podremos proponer ese norte que todos los ciudadanos buscan. De otro modo, seguiremos filosofando.
DEMOCRACIA, DIVINA DEMOCRACIA
03/01/2014
Juanma Villatoro
Abogado - Mediador
En el debate sobre las esencias, en el chapoteo en ufanos conceptos, las altivas mentes desfibriladas por la realidad rampante, no acaban de dar luz sobre el ser y deber ser del poder del pueblo, ni siquiera de la residencia de la soberanía popular.
El ciudadano anda compungido, casi sollozando por los complejos vericuetos por los que ha de deambular para intentar aprehender alguna gota del elixir del conocimiento vedado a esa mayoría social que pretende erigirse en mayoría social.
Es posible que este poder del pueblo, no lo sea para el pueblo, sino para las élites, o mejor para una concentrada élite; el pueblo otorga, entrega la soberanía que de él emerge a esta regia cohorte de elegidos para que dispongan según su voluntad, la de éstos, sobre el qué y el cómo, sobre cómo hemos de vivir y de qué habremos de morir.
Dejemos que la casta elegida, gobierne mediante nuestro poder sobre nosotros, mediante nosotros nuestro futuro, nuestro presente, dibuje nuestro pasado, expurgue de los nuestros los no merecedores de su merced y clemencia, y condenen a los que no les rindan merecida pleitesía.
Cantemos todos a este excelso poder de un pueblo cobarde, renegado y rapaz.
Que gobiernen otros!!
30/12/2013
javierdearriba
electricista
Desde mi modesta opinión y después de haber leído la ponencia, creo que hay una alternativa y sí es posible un cambio de rumbo a corto plazo.
Creo que el 15M hizo las preguntas y desde entonces se han construido muchas alternativas, el problema pues no es el emisor sino el receptor!! el bipartidismo lapida toda discusión y la ciudadanía quiere discutir. El 15M acabó con el efecto desactivador de la calle que supuso la Transición, la gente pregunta abiertamente pero el Gobierno no ofrece respuestas. En una clase de Juan Carlos en una universidad Venezolana explicaba como el mismo sistema alejaba a los políticos una vez llegaban a las Instituciones de la realidad de los ciudadanos y así es, ¿cómo le pedimos a un hombre que sale de un coche oficial entra en un ascensor y sube a una 5º planta de un ministerio, o entra en su despacho del ayuntamiento, que conozca lo que nos preocupa? el mismo sistema les hace como son.
Después de esta reflexión creo que la única opción con sus luces y sombras y sus miles de defectos, pero como dice Anguita creo «que compartimos trinchera», es que en las próximas elecciones a nivel regional ganen los partidos regionalistas y en las generales , siendo realistas, IU sea clave para gobernar o gobierne en coalición. Creo que en IU ,por el hecho de no haber gobernado nunca, se podría encontrar un buen RECEPTOR de las demandas sociales.
A corto plazo creo que es lo único factible. Humilde opinión de un electricista que le gusta leer.
La esencia de la Democracia. ¿Releer a Aristóteles?
30/12/2013
Carlosal
Profesor de Historia de Instituto
Hay un aspecto en la definición de los regímenes políticos que, creo, se ha olvidado o se ha dejado en un segundo plano, pero que me parece muy importante. Aristóteles distinguía en su Política el oikos, la casa, el linaje, de la ciudad como Polis. Pienso que esta línea tan antigua de reflexión, podría ser necesaria y fecunda hoy, aunque por supuesto dándole a las palabras otro sentido. Podríamos aventurar que uno de los rasgos que distingue a la Democracia (ya sea directa o representativa) de todos los demás regímenes políticos, es que la primera es un régimen público (Polis) mientras que los demás, en un grado mayor o menor, son todos sistemas de poder privado. Por ejemplo, los regímenes parlamentarios no son, automáticamente, democracias, ya que pueden poner al servicio de clientelas (familiares, económicas, de afines, etc) el aparato del Estado. De hecho creo que, cuando esto ocurre en un grado determinado (de violencia «legal», de corrupción institucional, etc), dichos regímenes pasan «naturalmente» de un pluripartidismo formal a una situación de dictadura parlamentaria, de fascismo, etc. El fascismo nace dentro del propio parlamentarismo, no como una destrucción de la Democracia, que en aquél no ha llegado a desarrollarse, sino como una degeneración del propio sistema de partidos que no ha alcanzado el estadio de democracia, es decir, que no ha dado el salto de un régimen de poder privado a otro de carácter verdaderamente público. Definir y distinguir lo privado de lo público es una cuestión compleja, pero puede aventurarse como hipótesis que una organización es tanto más pública cuanto más dirigida está a servir a los desconocidos. En este sentido, cualquier ONG en España es, hoy por hoy, una organización más pública que el Estado (por eso las ONG no sufren procesos de fascistización, y el Estado parlamentario sí). Por cierto, el fascismo nunca aparece en un Estado sin Partidos políticos, aunque luego liquide el pluripartidismo. En un Estado sin Partidos (como lo era el Estado Moderno hasta la Revolución Francesa) una mayor patrimonialización del poder político no lleva a un proceso de fascistización, como en los regímenes parlamentarios liberales, sino a un proceso de feudalización (que en nuestras sociedades, industriales y post-industriales es perfectamente compatible con el fascismo, aunque el neo feudalismo permanezca siempre en lo que Gramsci llamaba el nivel de la sociedad civil). Si hay algo de verdad en todo esto, nuestro dilema actual, en España y en Europa, no es el régimen parlamentario o la dictadura, sino la democracia o el régimen parlamentario como matriz de la dictadura, más o menos encubierta.
Hay que volver a leer en clave actual al viejo Aristóteles.
Un saludo.
CAMBIO DE LENGUAJE
27/12/2013
Mikel Casado
Enseñanza
Sugiero un cambio en el uso del lenguaje en el discurso de izquierdas. Si las palabras son estímulos, la izquierda no está aprovechando su potencial movilizador. Me referiré a un término y a dos ideas.
El término es “crisis”, utilizado principalmente por el poder financiero, económico y político para denominar el parón económico e intentar justificar el adelgazamiento de derechos sociales, por no mencionar el recorte de derechos civiles fundamentales.
Es indudable que el término “crisis” es neutro, débil, flojo, ni estimula, ni mueve ni conmueve, pues se recibe como una palabra que denomina una desgracia económica de la cual nadie es responsable, como si fuera un temporal. Por ello, cada vez que se utiliza, se está haciendo el juego al poder y no sacude al oyente, sino que lo deja frío, si acaso triste, compungido, paralizado. Sin embargo, si en vez de decir “crisis” constantemente dijéramos “estafa” (p.e. “Esta estafa que estamos sufriendo”), no solo estaríamos utilizando el término adecuado y oponiéndonos al poder, sino que estaríamos estimulando y provocando al oyente, tanto de derechas como de izquierdas, a moverse nervioso en el asiento, quizá el primero por sentirse interpelado y obligado a defenderse, y el segundo para asentir e indignarse más de lo que ya estaba. Ello ocurre porque el término “estafa” tiene una carga moral y penal indudable y sugiere responsabilidad, e indigna. Y lo que estamos sufriendo no es otra cosa que una estafa en su origen y en su solución.
La idea que sugiero cambiar es la de que es una injusticia que se recorten derechos sociales porque son algo que costaron mucha lucha y dolor conseguir. Que costaron mucho conseguir es cierto, pero no creo que ello sea lo que se debe utilizar como criterio de injusticia. Se luchó por conseguir porque era justo, y hubiera sido igualmente justo si no hubiera costado nada conseguirlo. Es una injusticia eliminarlos porque esos derechos sociales son condición sine qua non para la consecución de la paz social que se persigue mediante el supuesto contrato social que fundamenta la democracia, el cual compromete al cumplir las leyes justas. Es decir, la eliminación de esos derechos sociales (condiciones materiales de existencia) no es otra cosa que el incumplimiento del contrato social y, por lo tanto, invitación a desobedecer las leyes y a tomar, como sea, lo que a todo ciudadano le es propio. Decir esto en cada discurso, creo, sería más movilizador.
La segunda idea que creo debería ser parte del lenguaje y discurso de izquierda es el de “deslegitimación” del Estado, idea que se sigue, como corolario, de lo dicho anteriormente. Pues creo que el Estado neoliberal es un Estado deslegitimado. Me refiero a una deslegitimación teórica, a priori, por no cumplir el contrato, por no cumplir la función propia del Estado, cual es el logro del mínimo bien común digno, para que pueda mantenerse la paz social.
Así, hablar con más valor sería mucho más movilizador y más pedagógico.
¿QUÉ ES EL PODER?
24/12/2013
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Os envío el documento que mencioné en mi intervención pero que no ha sido incluido en el debate -seguramente por un fallo en el envío.
Saludos y felicitaciones por tan importante debate,
Carlos J. Bugallo
Cambio de paradigma democrático
24/12/2013
raul34
Futuro politólogo
Cambio de paradigma democrático.
El profesor monedero plantea al fin y al cabo los conceptos de democracia teóricos existentes y si realmente la democracia empírica podría ser directa o más representativa de la mayoría social, por tanto la pregunta seria ¿Qué tipo de democracia tenemos? .Evidentemente para cualquier observador nos encontramos hacia una regresión de la calidad democrática en los países occidentales, estamos pasando de democracias liberales ( Poliarquías) cuyos rasgos característicos son la separación de poderes, Igualdad ante la ley, poder limitado, democracia representativa a verdaderas democracias procedimentales, como decía Schumpeter, donde simplemente son un proceso para designar a las elites gobernantes pero sin que realmente la población decida entre diversas alternativas.
El problema de fondo de esta cuestión es la sacralización de la democracia por parte de los medios de comunicación y de las elites gobernantes. Las preguntas que yo me planteo son ¿Todas las democracias son igual de legítimas?, ¿Nos vale cualquier tipo de democracia?, ¿La democracia es un proceso estático y duradero?
Como siempre en ciencias sociales es más fácil realizar preguntas que plantear respuestas, pero hay que hacer esfuerzos teóricos para plantear alternativas a las realidades empíricas. De esta manera no todas las democracias son igual de legítimas, cuando se produce un vaciamiento de las características esenciales de un concepto debemos plantear otra nomenclatura para definir ese fenómeno. Así las nuevas formas de gobierno podrían ser llamadas “Democracias tuteladas” o “Democracias hegemónicas” con el fin de trasladar al lenguaje dos características fundamentales de este sistema:
• Posibilidad de elección limitada de las alternativas políticas que se plantean en unas elecciones libres y competitivas. Esa limitación es impuesta por el Establishment político, financiero, empresarial y académico que consensuan un sentido común inmutable y de imposible disenso.
• Imposibilidad de plantear otro desarrollo democrático que no sea dentro del marco liberal de derechos individuales, mejora de las instituciones, pero nunca planteamientos materiales sobre derechos de contenido económico profundo como las condiciones materiales necesarias para cualquier ciudadano.
Ante la última pregunta la democracia es un proceso dinámico de profundización en los derechos de los ciudadanos y legitimidad de los gobernantes mediante la mejora en las leyes electorales, participación directa de los ciudadanos en decisiones y en general mejora de las condiciones de justicia, libertad e igualdad material. Como conclusión yo recuerdo el discurso de Thomas C. Douglas que en un discurso ante los electores, habló de mouseland un país imaginario formado por ratoncitos pero que elegían como gobernantes a gatos hasta que se dieron cuenta que los gatos solo representaban a su especie y optaron por votar a ratones, se empoderaron.
¿Podemos llamarnos demócratas sin usar el Sorteo?
24/12/2013
Vicente Rios
Investigador Economía y Politica UPNA
Lo primero debería ser realizar es una distinción entre gobierno representativo y una democracia.Bernard Manin, caracteriza los gobiernos representativos como aquellos en los que
-Los gobernantes son elegidos por sufragio(universal, censitario, etc) a intervalos regulares y conservan en sus iniciativas un margen de independencia en relación a los gobernados (tienen el consentimiento)
-Las opiniones públicas sobre política pueden expresarse fuera del control de los gobernados (lo que los diferencia de las dictaduras)
-Las decisiones colectivas las toman los gobernantes al término de sus negociaciones y discusiones
Por el contrario, la idea de democracia, en origen, hace referencia al poder (Kratos) del pueblo(Demos). Por tanto, sólo se puede hablar de democracia si verdaderamente existe igualdad política. Podemos pensar en modelos sociales igualitarios en más aspectos: igualdad física, económica, social, mental, etc. Pero si hablamos de democracia lo que subyace es la igualdad política. Insisto en la idea: la democracia surge en Atenas en el siglo V a.C con un objetivo muy claro: lograr la igualdad política real. Para ello los Atenienses diseñaron un sistema fundamentado en la desconfianza y en la utilización del sorteo de cargos de la Boulé (un pseudo-legislativo pues finalmente la aprobación era en asamblea), el Ejecutivo, el Judicial (jurados de 500personas mínimo) y administración.
Por tanto, hablar de democracia sin asociarla al sorteo es un error de partida. Asociada al sorteo está la rotación en alta frecuencia. Conferir la misma probabilidad a cualquier ciudadano de ser legislador y rotar lo suficientemente rápido los cargos imposibilita que se formen oligarquías, pues nadie ostenta el poder el tiempo suficiente como para corromperse además de que fomenta la corresponsabilidad. Más aún, la utilización del sorteo hoy como sistema de representación perfecta está avalada por la ciencia estadística. Si hay un 25% de personas pobres (y si el muestreo sobre el censo completo es aleatorio) la cámara resultante tendrá un 25% de representantes pobres.
Como podréis comprobar el sorteo está en el centro del sistema. Si introduces la elección en la selección de representantes, todo se cae abajo. Este es un fallo común de la izquierda, que mitifica la elección y el sufragio. De hecho, es un mecanismo defectuoso para acercarnos al ideal democrático:
– es un mecanismo aristocrático, (aristos=mejor, kratos =poder) por el sencillo motivo de que se elige al mejor.
– causa de la concentración del poder político y la sincronización del poder político y económico pues permite generalizar al mundo político la servidumbre por deudas establecida por los prestamistas
– tiene un sesgo de maldad inherente porque tiende a dar poder a quienes ya buscan poder y ansias de notoriedad. Nos aleja del gobierno ideal de individuos desinteresados
– restringe el acceso al gobierno a perfiles cognitivamente variados lo que reduce Ia inteligencia colectiva
A una sociedad líquida debe corresponder una democracia (pacto social) líquida
22/12/2013
basiliopozoduran
Me pregunto por qué cada vez que sale el tema de la «democracia» se dice que se tome el ejemplo de Grecia, cuando su concepto de «demos» no coincide ni por asomo con el nuestro actual.
Dicho lo anterior, echo en falta en este análisis alguna referencia al concepto de ‘líquido’ defendido por Zygmunt Bauman. Estamos en un momento histórico donde las relaciones sociales, las relaciones de poder, se establecen bajo unos lazos cada vez menos sólidos, y por tanto más líquidos. Así, las formas de sindicalismo actuales están pensadas para un mercado de trabajo del siglo XIX, para grandes masas obreras en fábricas, para cuando cada obrero desempeñaba un único oficio a lo largo de toda su vida. Es obvio que no son ésas las relaciones de poder, entre capital y trabajo, que existen actualmente. Sin embargo, las organizaciones sindicales no se adaptan a esa nueva realidad y hay todo un «precariado» que ya ha empezado a organizarse mínimamente en forma de mareas ciudadanas.
El objetivo de cualquier democracia líquida debe ser por tanto representar pero sin usurpar, siendo conscientes de que toda forma de representación conlleva de alguna manera una forma de usurpación efectiva del poder al pueblo. Sobre esto me gustaría plantear una cuestión: ¿por qué si el porcentaje de afiliación en el Estado español es bajísimo, lo que acuerdan las organizaciones sindicales en los convenios colectivos lo hacen en representación de cualquier trabajador/a independientemente de que esté o no afiliadx a ese sindicato, y afecta a todos lxs trabajadorxs? ¿Bajo qué legitimidad democrática se ampara esta forma de representación/usurpación de lxs trabajadorxs?
Mi conclusión: en una sociedad cada vez más líquida la democracia también debe serlo, lo que obliga a mecanismos de continua evaluación y renovación de la representatividad para que ésta no se convierta en una forma de usurpación del poder al pueblo, fijando periódicamente ámbitos de intervención directa, sin intermediarixs, en la toma de decisiones.
Gracias. Un saludo
La utopía sirve para no dejar de caminar
22/12/2013
figuera
Miembro de una comunidad intencional
El camino hacia a una verdadera democracia será largo, arduo e incierto. Porque quienes tienen el capital, que es el que otorga el poder real, utilizan a discreción ese poder para evitar perderlo. La maquinaria del estado, con todo su aparato represivo y adoctrinador, está a sus órdenes a través de sus «bien pagás» marionetas de los partidos mayoritarios. Controlan los medios de comunicación. Tienen infiltrados a sueldo manipulando desde dentro todos los partidos políticos y movimientos sociales alternativos relevantes. Y si alguien que no controlan llega a una posición clave de toma de decisiones y la pone sinceramente al servicio del pueblo, empezarán por intentar corromperlo. Si eso no funciona lo amenazarán, difamarán y zancadillearán mediante traidores; si todo falla tratarán de eliminarlo físicamente.
Ante esta sombría perspectiva, una primera estrategia es no esperar tanto para vivir en una sociedad mejor, sino tratar de construirla y vivirla aquí y ahora al margen del estado, creando cooperativas, grupos de apoyo mutuo, comunidades intencionales, etc. Eso nos permitirá poner a prueba y pulir a pequeña escala estrategias de autosuficiencia y sostenibilidad, de organización social y laboral, de resolución de conflictos y toma de decisiones. Y serán el mejor medio para evolucionar como personas conscientes, comprometidas y críticas, para desenmascarar juntos las mentiras que nos cuenta el poder para que apoyemos sus iniciativas, y para desmontar la parte del «sistema» que todos tenemos «infiltrada» en nuestra propia mentalidad y comportamientos.
Simultáneamente podemos participar en partidos y movimientos sociales con una posición de permanente crítica constructiva, sacando a la luz las conductas que reproducen esquemas del sistema que queremos cambiar, como el culto a los líderes consagrados, el cierre de filas corporativo ante la crítica o la petición de explicaciones, o la descalificación sin argumentos (o mediante falsedad y manipulación) de las visiones discordantes en aras de un «nuevo» pensamiento único.
Y sí, podemos participar en un proceso constituyente que rompa las ataduras tramposas con que el sistema se disfraza de «democrático», pero volverá a surgir el «hecha la ley hecha la trampa», y habrá que seguir y seguir en evolución permanente.
Lo más esencial es un cambio integral de cultura, que ha de ocurrir en cada persona. Del dominio al cuidado, de la competencia a la cooperación, de la propiedad al compartir, de la uniformidad a la celebración de la diversidad, de la postura defensiva ante la crítica a verla como una oportunidad de crecer, de la ocultación a la transparencia.
Una sociedad realmente democrática ha de ser no capitalista, con límites estrechos a la propiedad privada y a la herencia; ha de ser libre, igualitaria, fraterna y sostenible; no dogmática, sin «verdades» incuestionadas; no ha de tolerar ninguna forma de imposición ni de privilegio. Tal vez la verdadera democracia no difiera de la verdadera anarquía.
Entre la escasez y la codicia: economía animal
22/12/2013
paisvecino
Profesor titular de Economía Aplicada, UCM
Estimado amigo. Yo no soy politólogo, pero entiendo y me gusta cómo cuentas el origen y fundamento de lo que padecemos: una ausencia de contrato social, o sistema de organización social asumido mayoritariamente, o incluso consenso impuesto por alguna minoría pero capaz de albergar en su seno sin tensiones extremas al resto de los ciudadanos. Dices, y seguro que tiene un fundamento lo que dices, que la ciencia, la estética y la ética nos hacen percibir, entre otras cosas, cómo funcionamos y qué nos falta, en este caso ese contrato social. Me extraña que en esa forma de percepción y sus fundamentos no esté incluido ningún aspecto relativo a los instintos que mueve al ser humano, que no siempre son tan positivos, porque no todo en nosotros es razón, ni ciencia, ni ética, ni estética, por mucho empeño que pusieran Platón y sus seguidores en ello. Por ejemplo, la guerra es la continuación de la política, dijo el ideólogo del tema. La guerra, en mi opinión, es una forma poco sofisticada de imponerse, material y mentalmente, a los demás. Hay otras formas más sofisticadas, que pueden derivar hacia la ciencia, la estética y la ética, o pueden empaparse y rodearse de miedos ancestrales, como la religión. No todo en nosotros es razón, porque prevalece el instinto de supervivencia y el de reproducción, incluso para los más torpes y peligrosos, muchos de los cuales constituyen la mayoría silenciosa. No actúan por fines sociales, por mucho que a los politólogos os duela que se escapen del redil analítico. Pero influyen tanto como otros, como muy bien sabe Rajoys. ¿Y qué me dices de las restricciones que nos llegan o nos imponemos? Percatarse de ellas y asumirlas, o no, es otra forma de conocimiento. Si en el entorno no hay caza suficiente para alimentarme yo y mi prole, ya sabes las opciones que tengo. Y a partir de ahí, si sobrevivo, acumulo para asegurarme esa caza, y alimento mi codicia. Por eso la explicación de este mundo nuestro tiene tantas gotas de natural destrucción, como lo contrario. En tu análisis echo en falta esa restricción material que algunos llaman economía y que no es ni ciencia, ni estética, ni ética. Ojalá fuese algo de eso. O todo a la vez. Otro gallo cantaría. O al menos nos ayudaría a entender mejor, y quizá encauzar en algo, esta estafa que padecemos individual y colectivamente.
Construir el otro mundo posible simplemente dando el paso de empezar (II)
20/12/2013
Xurxo Ventos
Agricultor autosuficiente
Si lo que se desea es derrocar al Poder para establecer un poder popular justo para todos, hay que preguntarse ¿de dónde obtiene el Poder su poder? Evidentemente reposa en el Capital acumulado. ¿Y de dónde obtiene ese capital el Poder? Fundamentalmente de 3 maneras:
1. Explotación de nuestra fuerza de trabajo
2. Pago que efectuamos al comprar los productos que vende
3. Pago de impuestos al Estado
(aquí es necesario anotar que cualquier estado es siempre un instrumento del Poder, que lo controla completamente en todos sus aspectos y funciones: legislativo, ejecutivo, judicial, coercitivo, servicios; ya que los partidos que gobiernan lo hacen gracias a la inversión económica en control de la opinión, y por tanto estos partidos, que están al frente del Estado, sirven a los intereses de quienes les pagan como si se tratase de una “agencia de gobierno” de una nación)
El esfuerzo de sinceridad sería preguntarnos ¿somos la pieza imprescindible en la que se basa la estructura de poder? Trabajando y consumiendo estamos sosteniendo el sistema.
Afortunadamente muchas personas se van dando cuenta de que los 15Ms y las mareas le hacen cosquillas al Poder, que sigue imponiendo su política, da igual la intensidad de la protesta. Por eso hay que darle donde le duele.
Existe un modo de cortar ese flujo de capital, que es para cada punto:
1. Huelga indefinida
2. Boicot total
3. Insumisión fiscal
Pero ¿cómo sobrevivir sin trabajar para poder consumir, sin Estado? Este es el gran engaño, por ahí nos coge el Poder, este es el modo que encontró para perpetuar la esclavitud tras su abolición como práctica ejercida por la violencia: somos esclavos del consumo, educados en un ideario por el cual solo se es feliz acumulando bienes y consumiendo.
Sin embargo, para vivir solo necesitamos alimentarnos y una vivienda en condiciones, y para ser felices, la compañía y el amor de nuestros seres queridos, y tiempo para disfrutarlos. En este punto estoy asumiendo los principios de las Teorías del Decrecimiento (buscar en internet).
Para vivir una vida plena, libre de esclavitud, con tiempo para disfrutar lo verdaderamente importante, es necesario pues liberarse del círculo infernal de trabajo-consumo-trabajo. Es difícil imaginar un mundo sin trabajo ni consumo: pero es posible y de hecho ya existe. Cientos de comunidades autosuficientes prosperan en todo el mundo, produciendo lo que necesitan para vivir (comida, energía, algunos útiles), construyendo sus espacios. Consulten la web de la Red Ibérica de Ecoaldeas, por ejemplo, hay muchas más redes.
Basta pues dar el paso. 20 personas pueden levantar una casa para ellas en un mes. 500m2 producen alimentos (veganos) para una persona cada año. 3ha son suficientes para una granja con una vaca y gallinas y alimentar a dos familias. Con una buena organización, un grupo de 20 personas puede cubrir todas sus necesidades sin trabajar más de 2 horas al día.
Completo la exposición en mi blog: http://escritoscorsarios.blogspot.de/
Dado el poco espacio que nos conceden, dividiré mi aportación […]
20/12/2013
Xurxo Ventos
Agricultor autosuficiente
Dado el poco espacio que nos conceden, dividiré mi aportación entre la crítica a las propuestas actuales de la izquierda y mi propuesta.
El sr. Monedero dá en el clavo al decir «La representación es contraria a la democracia». Creo que la izquierda se equivoca al pensar en alcanzar el poder por vía institucional, configurando una «mayoría social». Este intento está condenado al fracaso porque esa mayoría de personas críticas no existirá jamás, por 2 razones principalmente:
1. Como ponente indica, la gente normal no tiene tiempo para dedicarse a la cosa pública, y añado que no tiene la oportunidad de desarrollar el sentido crítico que le llevaría a dedicarse a ello, dado el caso de que tuviera tiempo. La sociedad está construida para que una masa de ciudadanos trabaje tanto que no pueda reflexionar, acepte la desigualdad y se conforme con las migajas (el consumo). Al mismo tiempo, el Poder, haciendo uso de sus recursos ilimitados (educación, medios de masas) se encarga de proporcionarles un imaginario, una cultura, unos valores, por lo que es posible ser relativamente felices (en el sentido etimológico de «en relación a otros») por el simple hecho de consumir o alcanzar un grado de miseria menor que el del prójimo. Es el «panem et circenses» unido a la explotación de los valores de competencia del capitalismo.
2. Esa masa que no tiene oportunidad de desarrollar el sentido crítico es una mayoría abrumadora, es ese 85% de electores que votan PPsoE. Esto no va a cambiar: los que aquí discutimos somos una minoría privilegiada que por diversas razones ha podido desarrollar el sentido crítico, aunque percibamos que somos muchos, esto se debe al contexto social en el que nos movemos. El Poder tiene recursos para controlar la opinión de la mayoría. No basta que haya información libre en internet, porque para buscarla y leerla hace falta un tiempo que la mayoría no tiene.
Por lo tanto, la democracia representativa en nuestras sociedades de la información no será nunca una verdadera democracia, porque el Poder mantiene su hegemonía obteniendo la legitimidad a través del voto de ciudadanos cuya opinión puede controlar y controla.
Negar este hecho y alimentar falsas esperanzas es el pecado capital de la izquierda. Porque beneficia al Poder: es importantísimo que esa masa acrítica que les vota vea que existe una oposición, que el Poder no es omnipresente, aparentar que es posible una inversión del poder. Es lo que se llama «Disidencia controlada» (buscar en internet este concepto).
Por lo tanto, lo primero sería poner punto y final a las eternas disquisiciones de cómo alcanzar el poder en las urnas, simplemente porque es un camino empíricamente imposible. Lo segundo, un ejercicio de sinceridad en el análisis de la estructura social y de nuestro papel en ella. Y por último, actuar de una vez con determinación de consecuencia con este análisis y empezar a construir la alternativa. No se trata de algo violento, al contrario. Lo explico en mi próximo texto.
SOBRE EL CONCEPTO DE PODER
19/12/2013
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
La Ponencia de Juan Carlos Monedero me ha parecido emotiva y bien fundamentada. El tema es realmente importante y actual, pues estoy persuadido que la agresión a los derechos económicos de los que somos testigos o víctimas no se podrá culminar si antes no se limitan nuestros derechos políticos y civiles. La democracia representativa –con todas sus limitaciones- ha dejado de ser funcional al sistema y es ahora un estorbo a sortear: no es posible que las víctimas a sacrificar voten en las urnas su propia inmolación.
Me he permitido acompañar estas breves reflexiones con un texto que escribí hace un tiempo sobre el concepto de poder, que Monedero ha sacado muy oportunamente a colación pero del cual nos ha ofrecido unas ideas a vuelapluma. En mi opinión este concepto es la piedra angular de la teoría política, y por ello dediqué un tiempo a entenderlo y esclarecerlo. Vosotros juzgaréis si lo conseguí.
¿Democracia representativa?, ¿democracia directa?, ¿socialismo real?
19/12/2013
Jorge Delicado
Estudiante
Creo que todos tenemos claro, que la democracia representativa no es la democracia plena. La democracia plena, es bajo mi punto de vista la democracia directa. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente:
No tenemos una ciudadanía que tenga consciente lo que es una democracia directa, pues para ellos la representación es la única democracia. Tampoco tiene ni el valor ni el suficiente uso de razón (ojo, razón tienen, pero no la utilizan) para llevarla a cabo. Por lo tanto, y sintiéndolo mucho, no veo la democracia directa como una solución inmediata ni como una meta a corto plazo.
Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra meta bajo mi punto de vista? -Y esto lo digo principalmente para los partidos de la izquierda de carácter comunista, ¿eurocomunista?, socialista, nacionalista de izquierdas, o incluso para las corrientes minoritarias como la trotskista- El camino seguido por los países de Iberoamérica (Venezuela -la cual el Profesor Monedero, ponente de este debate, conoce bien-, Ecuador o Bolivia) que con dificultades y/o defectos han conseguido llevar a cabo una democracia representativa con mayor participación ciudadana (o al menos, lo están intentando). En conclusión: No podemos deshacernos de la democracia representativa (desgraciadamente) pero podemos hacer que realmente represente a los ciudadanos.
Otra cosa que no veo viable (hoy) es el llamado socialismo real -y lo digo, por que este tendría que llevar algún día a la democracia directa-. No voy a analizar el socialismo real, más que nada por mis limitados conocimientos, pero si triunfa en un país como España -que no obtendría el respaldo de una superpotencia como la URSS- rápidamente sería aniquilado por los poderes económicos capitaneados por EEUU.
Una vez más, gracias a Diario Público por dejarme expresar mis opiniones, y al Profesor Monedero por su excelente ponencia.