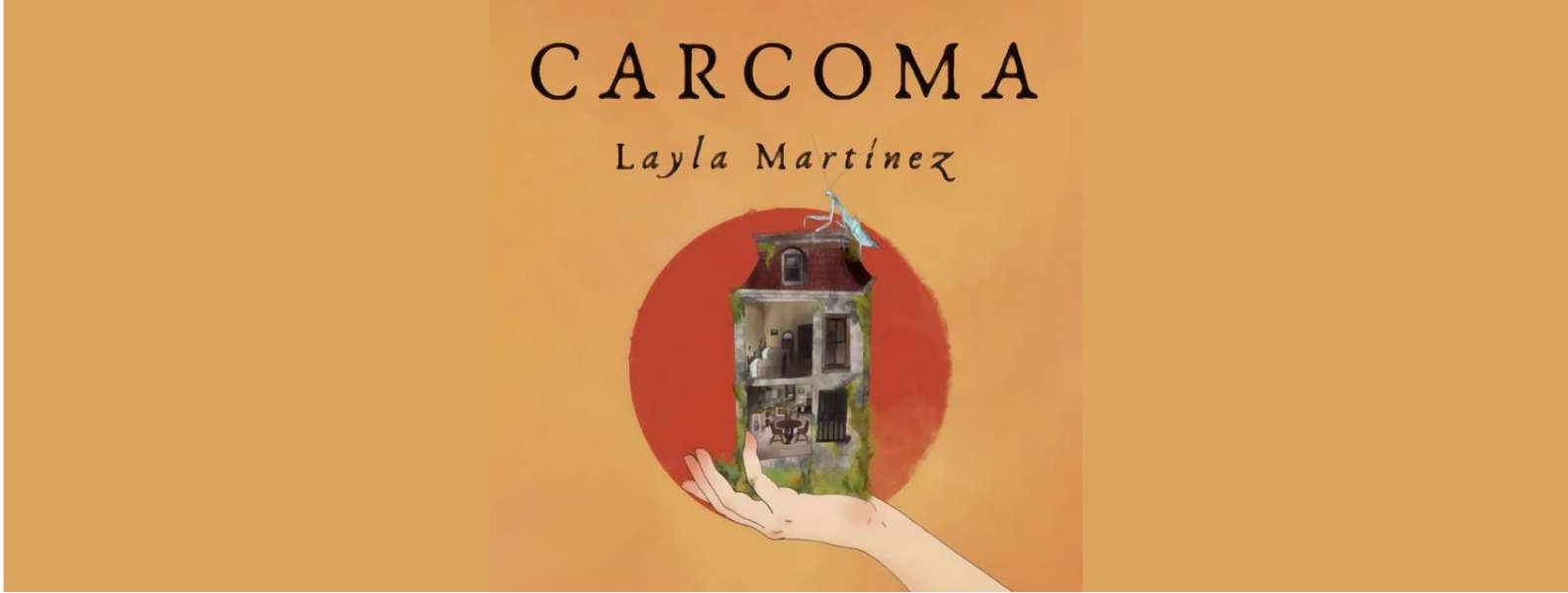Que las emociones de la época navegaban por las cloacas del resentimiento y que su traducción política era la venganza lo capturó a la perfección Layla Martínez (Madrid, 1987) ya en 2021. La publicación de Carcoma, su primera novela, se convirtió en un acontecimiento literario y popular que agotó dieciséis ediciones en sus dos primeros meses de vida pública y optó en 2024 al mayor reconocimiento de las letras estadounidenses: el National Book Award. Desde entonces, su rumor, ese ¿has leído Carcoma?, sigue, imparable, corriendo de boca en boca.
Carcoma es una novela breve, casi un cuento. Y gótico. Esta es la propuesta estética de la que se sirve la escritora para hacer circular una rabia larvada, histórica, recocida dentro de las tripas de una abuela y una nieta atrapadas en la casa que cohabitan con los muertos. Con las almas de los muertos y las muertas que crujen de ansias de venganza y aún vagan por eriales, barrancos y cunetas de cualquier pueblo de la España interior, y vacía, y casi desaparecida. Y con los esqueletos de los emparedados detrás del armario de la única alcoba de la casa.
Entre las dos nos cuentan la espantosa historia de la vivienda familiar. Levantada por el bisabuelo, el clásico arribista pícaro que prospera como proxeneta, la casa nace como una cárcel para las cuatro generaciones de mujeres que la habitan y, con el paso del tiempo, transmuta en una casa fosa. Es la alegoría del mal sistémico metido en un espacio aparentemente seguro que no las acaba de matar, pero casi. El mal viene de fuera, de las experiencias de opresión antiguas, reconocibles en el contexto memorial de España, que se han quedado entrampadas y brotan en el presente dentro de los cuerpos somatizados y las psiques perturbadas de sus moradoras.
En ese esfuerzo verbal, las dos narradoras intercalan sus voces en cada capítulo desmintiéndose la una a la otra. Se escuchan, pero son mezquinas en las palabras que intercambian. Hablan para nosotras. Nos quieren lectoras testigos. No buscan comprensión ni piedad. Sólo dejarnos registro de existencia de la pulsión de muerte que, como una corriente inconsciente, las gobierna a ellas y gobierna la casa que, en realidad, son la misma cosa.
En Carcoma la trama gira en torno a un acontecimiento principal que es la desaparición violenta del niño de los Jarabo, los señoritos del pueblo, y que se hibrida con otras muchas desapariciones violentas. Se ha dicho hasta la saciedad que es una historia de venganza. Una en la que las mujeres pobres son víctimas, pero en la que también saldan sus deudas de vínculo con saña.
Por eso de que el mal es patrimonio de la humanidad. Por eso, también, de conceder a las humilladas el hechizo del poder de la fuerza para decir basta. Por eso de autorizarlas para traspasar el umbral del orden aparentemente civilizado, y con la ayuda de las santas y de los espectros sembrar el miedo y la desgracia entre los que acostumbran a mirar desde arriba y con desdén. Pero, sobre todo, por eso de entender la escritura literaria en términos de reparación simbólica. Porque cuando la violencia atraviesa la línea del tiempo y no recibe castigo social, ¿quién se atreve a decir que el ojo por ojo, diente por diente literario no es una forma justa de restituir la dignidad pisoteada?
Y sí, claro, Carcoma es una historia de venganza. Cómo negarlo si lo ha dicho hasta la propia escritora: “Es la historia de las víctimas de muchos tipos –de clase, patriarcal…–, entonces quise que en esta ficción ellas fuesen las que pudieran vengarse, llevar a cabo ese ajuste de cuentas ficticio”. Es más, en los agradecimientos de la novela desliza un: “A mi madre, por creer en la venganza”.
El problema no es la venganza, que campa por sus respetos a lo largo de la narración, sino las supuestas lecturas “virtuosas” de la venganza como ejercicio de reparación simbólica en una novela en la que el significado de ésta es cuanto menos ambiguo. Las venganzas de la nieta y de la abuela, que emergen como un espacio de jurisdicción alternativa en un contexto patriarcal y de clase profundamente injusto, no interrumpen la inercia infernal de una violencia que se presenta estancada en el tiempo, inmutable, repetitiva. No acaba de reparar el daño de los muertos y de las medio vivas. Sólo consigue apaciguar el deseo atávico de sacar las uñas para reparar las ofensas de las que son objeto. Ofrece el placer, siempre fugaz, de ver sufrir a los responsables del daño y fantasear con la idea de un juicio final que, sin embargo, tampoco termina de llegar. Es como si la escritora no acabara de querer convencernos de que el castigo privatizado, que la nieta reivindica como medio para “hacer justicia”, pudiera alcanzar un fin justo y liquidar el intercambio asfixiante de violencias extremas. A pesar de lo que se ha dicho, en Carcoma la venganza ni siquiera da para una raquítica victoria de quienes nunca ganan.
La venganza en Carcoma no es más que el automatismo previsible y repetitivo de una historia capturada en un bucle monstruoso. La historia de verdad es literalmente la de la carcoma. La de un re-sentir memorioso que a base de racarracarraca cava las fosas de sus víctimas. Un rencor que las protagonistas heredan en el útero materno, les pudre los dientes y las seca por dentro. Carcoma está narrada con el aliento putrefacto de todas las que siguen alojando en su vientre las larvas de las palabras retenidas después de sufrir innumerables vejaciones y con las que alimentan a sus hijas. Es el léxico ansioso de las abuelas sirvientas que aprenden las nietas que no consiguen fugarse del pueblo ni para trabajar en el Zara o en el Mercadona de una gran ciudad. En Carcoma el único lenguaje es el del odio desbocado y cruel, exteriorizado sin pelos en la lengua.
Las mujeres de esta familia se pudren porque se las come el odio de los hombres y, luego, como las han maldecido tanto, se las come el que se escupen las unas a las otras. El odio de los hombres se les mete tan dentro que se preñan y paren sin querer hacerlo, y trae los “ojalá te mueras” y los “ojalá no te hubiera parido desgraciada”. Y el odio de los ganadores, el de esos que gastan la fortuna que han heredado en Cuba traficando con esclavos y expoliando lo de quienes soñaron una revolución democrática en España, se les mete tan dentro que acaban odiando lo que les recuerda a sus abuelas y a sus madres y que, como a ellas, se les cuelen las jotas donde debería haber eses y se coman sílabas que no tenían que comerse. Tanto veneno reciben que acaban creyendo que el veneno son ellas.
Las corroe por dentro la humillación, la angustia, la envidia, la culpa, el asco, el miedo, la pena o la rabia, que en la familia de esta novela son lo mismo. Y con esos ingredientes, en esta casa sólo se come un cocido que como se sabe es lo que se cocina en la tradición hispánica con lo que hay. Y así no hay quien no se desvitalice y desarraigue. Sus cuerpos son todo pellejo. Tan rotos que sobreviven como pura materia espectral. Eso sí, son sombras que saben lo que los perdedores con el rencor en las tripas saben: que nadie sobrevive con compasión, ni con generosidad ni con honestidad. Y que más vale que a una la tomen por loca, idiota, mala, bruja o inmoral que dar pena. Porque hay una lástima clasista que como la crueldad puede ser uno de los placeres más refinados del poder: fabrica víctimas y las encierra en una desdicha inmortal.
Como en otras novelas recientes de escritoras, Layla Martínez ficciona escarbando en los álbumes familiares, en los desvanes, armarios y arcones de la casa del pueblo, en los silencios, carraspeos, en los sucesos horrendos, en las iras añejas. En los cuentos de las abuelas, en sus videncias de los presagios, en la protección de las estampitas de las santas, en las promesas de los rituales de los ataditos.
Si la escritora intuyó que podía tocar algo profundo de buena parte de nosotras, acertó. Es difícil que Carcoma no resuene en las cavidades de las biografías de quienes somos las hijas y las nietas de la estirpe de ese gran exilio de españolas pobres. La reconstrucción del territorio físico, sensorial, emocional y léxico está demasiado cerca para que no lo reconozcamos. Y todo está a una distancia suficiente como para que podamos escucharlo sin que se nos hiele la sangre.
Es difícil no empatizar con las protagonistas. El odio sedimentado en sus tripas hace eco en las nuestras. Es el pasado, son nuestras muertas las que vienen a buscarnos para ver si entendemos el combustible inflamable que arrastra la humillación que pervive tenaz en el recuerdo. Porque esto va de la memoria de España, de la violencia patriarcal y de clase que ha quedado encerrada en las cocinas, de su pasado inconcluso, del veneno que destila su historia silenciada que acaba convertida en una escena de fantasmas pidiendo sangre.
Carcoma es indigerible. Cáustica. Desesperanzada. Un hundimiento en el espectáculo miserable de la humanidad. Una angustia. Las protagonistas se corrompen en la esclavitud en la que las encierra la violencia de los otros. En Carcoma el tiempo no circula. Nada se mueve, nada empieza, nada se acaba, nada hace sitio para algo distinto que no sea el revivir constante del pasado, la fabricación de la rabia y la búsqueda de una compensación imposible por el daño recibido.
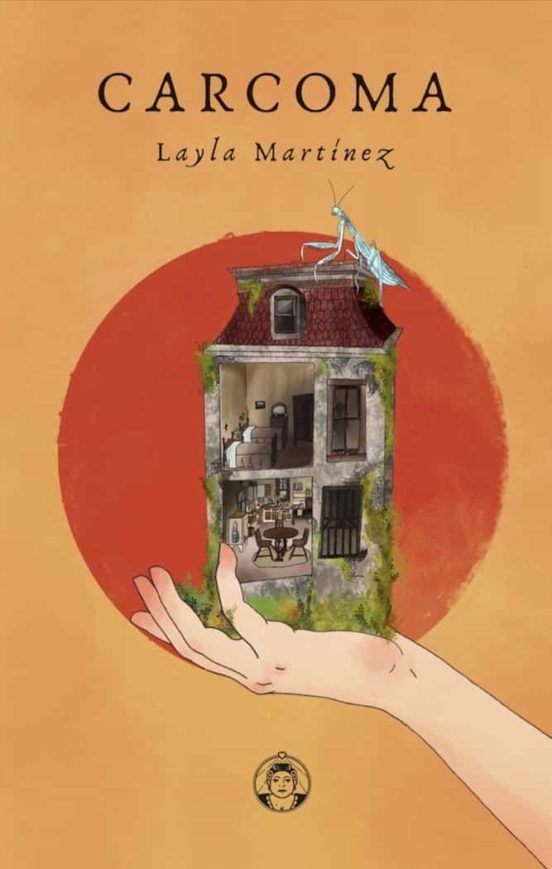
Decía Federico García Lorca que la memoria ha de ser fértil. Servir para algo. Recordar hacia mañana. Recordar en Carcoma es hacerlo sin mañana. Es tan lúcida como impotente. Pero, a lo mejor, es precisamente el malestar insufrible que se nos queda royendo las entrañas lo que, contra todo pronóstico, puede despertar la conciencia. Para transformar el calor del resentimiento legítimo en digna rabia, denunciar la impunidad y llamar a los responsables de las heridas por su nombre. Quizá, entonces, nos atrevamos a imaginar que recordar hacia mañana podría traducirse en una política de la dignidad que, al reconocer en el otro lo monstruoso que habita en lo humano y que, por eso mismo, también soy yo, somos nosotros, aleje de la memoria la siempre maniquea política de la venganza y su abrazo infernal.