Independencia periodística, contrapoder mancomunado
-

Víctor Sampedro Blanco
Catedrático de Comunicación Política
“Sueña el rey que es rey [..] y este aplauso, que recibe prestado, en el viento escribe [...]
La encuesta de la Plataforma de 16 Medios Independientes [PMI, en adelante], publicada el pasado 12 de octubre, ratifica con números a Calderón de la Barca. Al Reino de España pueden llegar a faltarle súbditos. La mitad de los encuestados aún cree que le debe la democracia a Juan Carlos I. Pero un tercio ya no le aplaude por ello. Y los aplausos a Felipe VI dependen ahora de un contrato hipotecario. Los plazos y condiciones se endurecen. De modo que la familia real podría ser desalojada de la Zarzuela. La mitad de la población, según la encuesta, considera la Monarquía “cosa de otros tiempos: no tiene sentido en una democracia”. La misma proporción sostiene que la valoración “depende de como sea el rey” y que “su coste es desproporcionado”. Es decir, Felipe VI está de prestado. Y soplan vientos de cambio. Si el advenimiento inmediato de la III República parece harto improbable, también lo es que la Corona perviva sin asumir ciertas reformas que la encuesta presenta como inevitables. El calado de estas reformas determinará, en gran medida, la estabilidad del edificio institucional instaurado en 1978.
Evidenciar el apoyo y el rechazo social a la Corona es ejercer de contrapoder frente al vergonzante y vergonzoso silencio de 5 años del CIS. La PMI siguió un esquema clásico: actuó de forma mancomunada, aliándose con sus públicos y entre varias redacciones. El periodismo independiente y de investigación hace hablar a su público y evita la censura reverberando su voz. Practicarlo es una exhibición de profesionalidad periodística en tiempos de pseudocracia: el gobierno de la mentira que, repetida mil veces y sin posibilidad de contrastarla, se convierte en verdad única. Desafiarla conlleva represalias y exige coraje. Vean si no los debates de Espacio Público sobre Wikileaks– Assange y sobre el periodismo de datos y filtraciones, con la presencia de Hervé Falciani.
Los índices de audiencia y los clics generan pseudoinformación: relaciones públicas y propaganda disfrazadas de noticias. Sin embargo, los públicos (ciudadanía no mercantilizada como audiencia) costean determinados medios para dictarles la agenda informativa. Mecenas plebeyos aportan micro-aportaciones y suscripciones: adelantan un dinero que expresa máxima confianza (el activo que el periodismo convencional ha perdido). Así se mantiene un espacio para hacerse oír, que rehúye el sectarismo, escucha y dialoga con otros sectores del público. Por eso la PMI es la antítesis de Hazte Oír: el megáfono reaccionario del conglomerado de partidos y pánzers de pensamiento de la ultra(derecha) – FAES-PP+Disenso-Vox – que se disfraza de altavoz popular.
El periodismo independiente “escucha al público antes de dirigirle la palabra y pretender representarle. Una cuestión de mero respeto, vamos.” Esto distingue al periodismo que construye democracia del que “inventa mayorías para hablar en su nombre. Si pueden, ignoran la que se les enfrenta. Si no, la criminalizan.” El contrapoder mediático se manifiesta facilitando una deliberación pública, plural y sin tabúes; sin ocultar el posicionamiento propio. La encuesta fue radicalmente democrática: la estadística inferencial dio a todos los censados (a partir de los 16 años) la misma oportunidad de responder a idénticas preguntas.
En comparación, la réplica monárquica resultó antitética y antiestética: un video en el que 183 cortesanos vitoreaban al Rey desde sus ordenadores. ¿Los consideran púlpitos o tribunas suficientes para sostener la Corona? Pero aquel iluso (¿interesado?) gesto de vasallaje no carecía de intenciones inquisitoriales. Los últimos 4 minutos del video (casi un tercio del metraje) reproducen las contestaciones de quienes declinaron participar. Les presentan como cobardes, desleales, cínicos y/o hipócritas. Y así señalan (sin nombres) a políticos, empresarios, sindicalistas y representantes de la cultura que no se adhirieron. Ajustes de cuentas, en fin, entre celebrities. Puro astroturfing, que dicen los anglosajones, que suplanta a la ciudadanía y que aquí desprende tufo a Torquemada.
La monarquía ha sido y es la espina dorsal del conservadurismo español. Este, sea de derechas o izquierdas, entiende las adhesiones públicas como un pronunciamiento (también militar) de lealtad a la Corona. El “¡Viva el Rey!” es también un señalamiento de los disidentes. Ese gesto mecánico, estigmatizador y criminalizador (siamés del constitucionalismo del 78), que equipara disidencia y terrorismo. Y que cuestiona el carácter democrático del video mencionado y de la institución que ensalza.
La PMI, en cambio, cocinó la encuesta con las recetas del Cuarto Poder en Red del s. XXI. Reconozcamos, pues, el banquete que nos ofreció.
- Se sirvió información considerándola un bien público. Ni privatizado ni monetizado con muros de pago, inscripciones o suscripciones obligatorias. Así, por lo menos, se habría paliado la auto-explotación activista que mantiene las redacciones de estos 16 medios abiertas.
- Se aportaron datos incontestables, sorteando diques institucionales (CIS) y corporativos (los grandes medios cortesanos). Eran resultado de un protocolo científico objetivo y neutral. Materializaba la equivalencia que The Economist establecía entre el “We the People”, que escribió la constitución de EE.UU., y el “We the Data” que rige la economía y la política contemporáneas.
- Los datos servidos eran “libres e iguales”, adjetivos que se arrogaban los protagonistas del spot monárquico. La expresión de ciudadanos que, sin coacciones y con idéntica posibilidad de participar, contestaron a un mismo cuestionario en una muestra estadística representativa. Y eras datos de libre uso (también para la corte de Felipe VI), abiertos al tratamiento que quiera dárseles.
- El festín contó con el concurso de expertos (la ex-directora del CIS dirigía el estudio) y recursos mancomunados: poniendo manos en común. Se abrió así un debate independiente del mercadeo (más bien, trapicheo) de “exclusivas” oficiales (en realidad, notas de prensa de la Casa Real). La encuesta, por tanto, es una respuesta anticipada a las filtraciones, globos sonda, puestas en escena o postureos vergonzantes con los que han respondido los medios de la Corte.
La colaboración (con públicos y entre medios) y no la competencia (dopada desde el poder) aporta valor, pone en valor el periodismo. Es una práctica asumida y explícita desde hace tiempo por alguna cabecera de la PMI. Periodismo de código libre y abierto; frente a reverencias zarzuelescas. Y no es la primera vez que se pone en práctica. En la estela de Wikileaks y en abril de 2014, varios medios involucrados ahora en la encuesta crearon Fíltrala. Fue el primer buzón de filtraciones no oficiales de este país. La primera de ellas, los Papeles de la Castellana, revelaba (hace cuatro años) los paraísos fiscales de varios miembros de la Casa real. Aquel periodismo, de inspiración quincemayista, también cuajó en el 15M para Rato: la filtración de las Black Cards de Bankia que ajustó cuentas con un ex-ministro de Economía y ex-presidente del FMI.
Aquellos medios indigentes han vuelto a mostrarse independientes. La PMI es algo más que un gesto o una semilla. Baliza el camino para seguir tejiendo en red una esfera pública más democrática. Juan Carlos I no “salió” ni “se marchó” de España. Mucho menos se “exilió”. Según la evidencia demoscópica (la visión estadística del Pueblo) el ex-monarca no es un “rey emérito”: sino un prófugo de los tribunales de justicia y del de la opinión pública. Necesitamos cartografiar el debate que abrió y las futuras sendas del periodismo independiente. Por de pronto, para hacerlo posible participen de él: suscríbanse a alguno o, mejor, varios de estos medios. Y tomen voz en el debate que desplegaremos a partir de ahora en este Espacio Público.




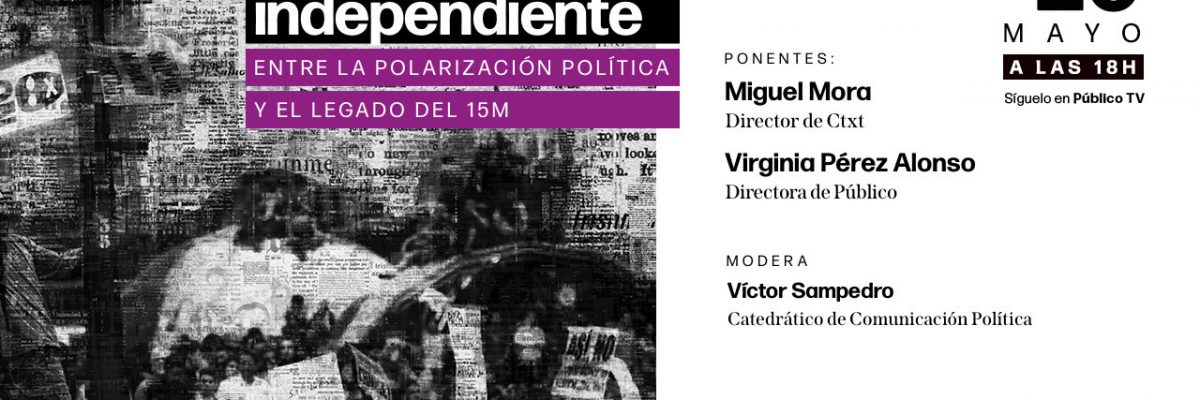













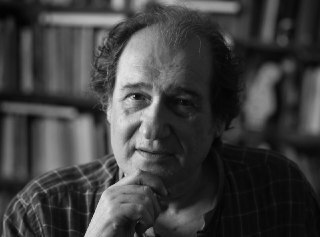




La encuesta sobre la monarquía de la Plataforma de Medios Independientes [PMI] manifestó la potencia del periodismo que practica la colaboración con el público y entre distintos medios. Como señalaba en la ponencia inaugural y en el primer resumen que hice de este debate, la PMI ofrece información como bien común; es decir, que se elabora y sostiene de forma mancomunada. La PMI sería un germen del Cuarto Poder en Red que quisiera promover este debate, abierto hace más de dos meses y que ha contado con 26 intervenciones. Nuestro agradecimiento a los autores y una primera conclusión: sigue abierto con una enorme vitalidad y urge concretarlo en iniciativas futuras de la PMI.
UN DEBATE CARGADO DE FUTURO
La mayoría de las intervenciones -como las de Carolina Bescansa, Cristina Flesher o Miren Gutiérrez- constataban la precariedad del apoyo social a la Corona, además de una clara fractura territorial y generacional. Sin embargo, no existe (aún) una mayoría social republicana suficiente. Y el proyecto republicano -como señalaban Felipe Gómez-Pallete, Paz Torres y Gabriel Flores- carece de hegemonía en el campo institucional y mediático. Así lo demuestran el retrato de la monarquía en el cine y la televisión –que diseccionaron Manuel Palacio, Vicente J. Benet y Sara Martín– o la Prensa de la que se ocuparon Fernando Ruíz, Marià de Delàs, Manuel Garí, Carlos J. Bugallo o J.L. F. del Corral. La indignación moral que expresaron Alfons Cervera o Manuel Chaparro se explica con la crisis de la mediación periodística que identificó Sánchez-Cuenca, el análisis de Paula Pof sobre el estado de la enseñanza de la profesión o la apuesta de David G. Marcos por una emancipación comunicativa alcanzable, claro está, a través de una comunicación emancipadora.
El relato periodístico predominante, desvelaba Josep Lluís Fecé, contrapone el orden al caos: identifica el primero con la monarquía y el segundo con la república. La estrategia de defensa monárquica minimiza y blanquea las corrupciones de La Zarzuela limitándolas al periodo reinante del ex-monarca (que queda, así, impune) y pretende eximir a su familia extensa, la consorte y el hijo heredero.
A pesar de la endeble solidez jurídica –demostrada de forma ejemplar por Carlos López-Keller Álvarez– este relato de la prensa cortesana blinda a la Corona. Para ello, airea los trapos sucios (sólo los de Juan Carlos I) de forma parcial, inconexa y discontinua. Con espasmos -según las urgencias de la regularización y la prescripción de los delitos– los tertulianos y editorialistas escenifican un escándalo moral que escamotea la rendición de cuentas.
Pero resulta imposible blanquear toda la colada de palacio. Los errores “puntuales” y “personales”, los pecados “veniales” y los fallos “menores” “del pasado” cobran verdadero alcance y magnitud cuando periodistas de la talla de Esther Rebollo hacen inventario; en su caso de los desmanes e intercambios de favores entre la casa de Borbón y la de Saud. Una auténtica pesadilla de 1.000 y una noches de farra compartida, connivencia y expolio de las arcas públicas.
UNA LÍNEA EDITORIAL COMPARTIDA PARA LA PMI
Sato Díaz, ex-director de Cuarto Poder, tomó la palabra cuando, por desgracia, cerró “su” medio… Ahora tenemos opción de recuperarlo desde la PMI en un Cuarto Poder en Red, Sato ;-) La urgencia cotidiana impidió tomar aliento y perspectiva a otros compañeros y compañeras. Quien escribe y Marià Delàs advertimos del riesgo de la irrelevancia para los medios sesgados por el “minifundismo” e “indiferentes” a la periferia. El gran Juan Tortosa denunció los vínculos entre “precariedad y sectarismo” y desafió el corporativismo que tapa vergüenzas propias y ajenas de connivencia con el poder. Considerando estas contribuciones y que los medios de la PMI mantienen líneas editoriales próximas, me permito señalar tres principios con los que funcionar en el futuro. Se trata de avanzar en el modelo de plataforma digital, que respete la autonomía de cada medio, pero dándoles la capacidad de influencia que solo pueden lograr si colaboran entre ellos y con sus públicos.
(1) Rehuir el proselitismo y (2) el reduccionismo del proyecto republicano o de reforma constitucional a la celebración de un referéndum. Porque (3) el periodismo, a diferencia de los gabinetes de relaciones públicas y la mercadotecnia electoral, no recluta votantes ni supedita su independencia a una meta partidaria. Aspira a que la razón democrática prevalezca sobre la razón de Estado y su Jefatura. ¿Cabe más alta misión?
El periodismo independiente no imparte doctrina ni directrices. Hace, en cambio, pedagogía democrática. Sin sermones ni arengas. Facilitando que la población ejerza sus derechos. Informar consiste en abrir debates, transmitir y repartir conocimiento; es decir, poder. En democracia el Pueblo lo ejerce sin tutela y apenas censura, investido del derecho a decidir. La titularidad de este derecho libera a la ciudadanía de la servidumbre y el vasallaje. La democracia universaliza la autodeterminación y el autogobierno, en el nivel personal y colectivo; extendiéndolos a la plebe.
Este marco ofrece potencial emancipador y democratizador. Y se mantiene vivo sólo si el derecho a decidir no se limita a celebrar un referéndum sobre la Corona o o la configuración territorial del Estado. En el Manifiesto por un nuevo republicanismo, sosteníamos que “la soberanía real (con minúsculas, pero inconmensurable) es, ante todo, alimentaria, tecnológica, científica y humanista”. Ese master frame –marco o encuadre general– para ser un “sueño eficaz” englobaría otros marcos y objetos de debate más concretos. Podría llegar a abordar cambios en la Jefatura y la organización territorial del Estado. Pero rebasa esos objetivos con creces: “[para el nuevo republicanismo] la paz se cifra en la defensa inalienable de los derechos humanos, dentro y fuera de las fronteras. Y se articula en los derechos sociales, el compromiso cívico y los cuidados mutuos”. “Dentro y fuera de las fronteras” son las seis palabras clave de la cita.
El periodismo independiente no es proselitista ni adoctrinador. Guarda distancia crítica respecto a programas políticos concretos y los desborda. Un medio informativo no es un púlpito para impartir dogmas. Ni una plataforma de relaciones y campañas públicas. Menos aún, una trinchera de combate ideológico o cultural. Un medio independiente lo es porque atiende a la agenda de su público. Le pregunta por sus preferencias, como hizo la PMI con la monarquía, y abre debates sin prefigurar el resultado.
PERIODISMO INDEPENDIENTE EN VEZ DE PROSELITISMO REPUBLICANO.
La encuesta de la PMI anuncia aires de cambio, pero no augura un tsunami republicano. En todo caso, se instaló en Cataluña y podría desatarse en Euskadi. En el resto de las autonomías, el republicanismo carece (por ahora) de respaldo institucional y social para forzar un cambio. Quizás resulta prematuro gritar “Abajo el Rey”. El desenlace de una consulta resulta incierto y sus consecuencias últimas, más que problemáticas.
No olvidemos que el 48% de los encuestados apostaban por un presidente “elegido directamente y con amplios poderes”. Muchos menos (28%) que quienes lo preferirían elegido por “el Parlamento y con pocos poderes”. Por desgracia, el presidencialismo duro casa bien con el militarismo. También con la ultraderecha de Vox, la muleta del destropopulismo o trumpismo que ha tomado las riendas del PP. Recordemos también que las FAS, bajo mando supremo del Rey, figuran en la encuesta de la PMI como la institución que despierta más confianza. Recibe una valoración de 6,3 sobre 10, frente al 3 de los partidos políticos. ¿Podría, entonces, el “viejo” republicanismo acelerar una involución democrática?
El imaginario de la II República carece de arraigo transversal y articulación institucional. A la amnesia oficial y la distorsión de la memoria histórica, se suma la instrumentalización, en no pocas ocasiones doctrinaria y sectaria, del legado republicano. Peleas intestinas no resueltas en quienes se arrogan “la izquierda” o el “progresismo”, escasa auto-crítica y demasiadas exclusiones (la del anarquismo, la más evidente) minan el frente republicano. Y lo debilitan en las guerras culturales que la (ultra)derecha disputa en bloque. Frente al negacionismo y la equidistancia guerracivilista, el memorialismo republicano quizás ofrece un exceso de melancolía. Su panteón de figuras, los credos y las filiaciones siguen todavía en disputa.
El periodismo, instalado en narrar el presente y el pasado próximo, debiera proyectarse hacia el futuro, rescatando figuras con carga emancipatoria en el presente. Las pioneras en la igualdad y la participación femeninas en la esfera pública serían un buen ejemplo. Desacralizar y desembalsamar el legado republicano requiere autocrítica e imaginación. Precisa una re(creación) distribuida y plural que actualice el proyecto de una III República, proyectando un futuro abierto a toda la ciudadanía.
¿Hará la PMI un editorial conjunto el próximo 8M para “Salvar a la Princesa Leonor”? Sería una vía para acercar el nuevo republicanismo a todas a aquellas que se niegan a verse reducidas a un papel reproductivo. Desvincularía el amor de los linajes (con)sanguíneos y liberaría a la heredera de la Corona de un matrimonio concertado por el pedigree y el patrimonio. ¿Recogerá firmas la PMI para que, coincidiendo con el próximo 23-F, se derogen la Ley de Secretos Oficiales, la Ley Mordaza o el Decreto Ley que permite suspender webs y cerrar internet sin autorización judicial previa? Son el marco legal que impide cuestionar la Corona y su blindaje constitucional.
Se trataría, entonces, de ir construyendo el escenario y acercando la hora de decidir sin ira, sin urgencias, sin miedo, sin tabúes y sin complejos (como la ultra-derecha). Pero desde el respeto democrático. Es decir, aportando toda la información y todas las voces relevantes, con un enfoque que nos conecta con las democracias de nuestro entorno donde la monarquía es una anomalía. Y donde el exilio republicano colaboró en derrotar las dictaduras nazifascistas. Se trataría, pues, no de guillotinar periodísticamente a los Borbones sino de avanzar hacia un sistema político-informativo en el cual se les pueda fiscalizar y, si está justificado, cesar, sin que por ello se tambalee todo el marco institucional.
El relato del nuevo republicanismo exige informar (insisto, no arengar) con el retrovisor del pasado, pero encendiendo las luces largas: mirando hacia delante, por caminos no trillados y sobrevolando las fronteras territoriales, ideológicas e identitarias; sin nostalgia ni melancolía. La controversia, que se solapó a nuestro debate, sobre figuras atravesadas de contradicciones y manipuladas por el franquismo, como fue Unamuno, también pueden promover un republicanismo laico (sin dogmas ni santorales) más allá de los iconos clásicos que son objetivo de la (ultra)derecha.
El republicanismo necesita disputar un relato con marcos discursivos renovados, plurales y compartidos. Abiertos a sectores desafectos. Y nunca reactivo a las guerras memorialistas. Es preciso denunciar las provocaciones sin responder a ellas de forma inmediata y automática. Buscan anclar el debate en divisiones fraticidas y en la idea del fracaso colectivo que han reactualizado con la pandemia. Civilizar el discurso público, en el sentido de desmilitarizarlo y anclarlo en los derechos humanos y civiles, es la tarea más urgente.
No habiendo, por ahora, mayoría social suficiente y decantada por la III República, ni memoria histórica, cultura política y periodística propicias, habría que tejerlas en red. Una PMI con medios distintos pero de líneas editoriales convergentes impulsan agendas temáticas y debates prohibidos. La deliberación mediática-social previa y los sujetos que se construyen en el camino importan más que las convocatorias o consultas electorales.
ANTES DE RECLAMAR UN REFERÉNDUM, FACILITEMOS UNA UNA DELIBERACIÓN QUE LO HAGA INEVITABLE Y DESBORDE SU ALCANCE.
Ante una consulta ciudadana, una periodista no diseña ni realiza la campaña. Puede y hasta debe desvelar sus preferencias, como hacen algunos medios y profesionales de la PMI. Además de ser un gesto de honestidad intelectual, previene al público ante posibles sesgos. Las campañas son competencia de los spin doctors, fontaneros y publicistas del poder. Un/a periodista, en cambio, se debe al público y le sirve como contrapoder. Examina la consistencia de esas campañas: el apoyo popular, los intereses en juego y las consecuencias que se derivan de una u otra opción. Sin adoctrinar ni sumar prosélitos, el medio independiente ofrece una plataforma para debatirla. Y, para no incurrir en el sectarismo, intenta que todas las partes se expresen y una mayoría transversal alcance consensos inclusivos. Es decir, apela e intenta sumar el mayor número de gentes y perfiles.
La ideología, el credo o la identidad del informador no suponen problema alguno. Lo peligroso sería que, desde la indefinición y el interés propio, adoptase los del dueño o el anunciante del medio en el que trabaja. Un informador profesional es consciente de sus sesgos. Los explicita ante sí mismo y su público. Y se previene frente a ellos aplicando un protocolo profesional para que la subjetividad no condicione los temas que aborda o las fuentes que consulta. Recelar de sí mismo, del jefe de redacción, de sus correligionarios o de su tribu urbana es una actitud periodística elemental. Y se traduce en prácticas profesionales antagónicas a las del publicista. Este último sirve a su cliente la versión que demanda; ya sea un eslogan para una campaña o una noticia que, en realidad, es publicidad o propaganda encubierta.
La función deliberativa de la prensa tiene más recorrido y conjuga más intereses públicos en juego. El debate sobre la Jefatura del Estado se vincula inevitablemente al de un Estado unitario o plurinacional. Por tanto también a una reforma de la Constitución, que en la encuesta de la PMI apoyaba un aplastante 72 % (frente al menguado 14%, que no la considera necesaria). El objeto y el alcance de la reforma no están claros entre los encuestados. ¿Modernizar o jubilar a la monarquía? ¿Para eliminar las Comunidades Autónomas o darles carácter federal? Para el periodista independiente solo cabe anteponer los electorados (en plural) a las estrategias partidistas.
La deliberación debiera importar más que el resultado del referendo. Porque la calidad del debate determina el carácter democrático del resultado. Al periodismo independiente le compete facilitar una deliberación que resulte en consultas a la busca de nuevos consensos. Normalizarían el derecho a disentir y a seguir alcanzando acuerdos que, de forma forzosa, se entienden temporales y que necesitan renovarse cada cierto tiempo. Esa es la propuesta del patriotismo constitucional, formulado por Jürgen Habermas y secuestrado por la (ultra)derecha constitucionalista.
Antes de reclamar un referéndum, recordemos los tres precedentes con que contamos (además de las “elecciones” y “refrendos” del franquismo). El Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política sirvió (según reconoció el propio Adolfo Suárez) para introducir la monarquía “por la puerta de atrás” en 1976. El referéndum de 1978 la blindó en la Constitución, haciendo casi imposible reformarla. Y el de la OTAN resultó una tomadura de pelo y un fiasco. El PSOE pasó de pedir el No al Sí. El PP recorrió el camino inverso, solicitando el No. Y los ministros de Defensa del PSOE y PP gestionaron el resultado sin problemas. Desde 1986 seguimos en la OTAN vulnerando las condiciones del referéndum. Por tanto, convocar una consulta sobre la monarquía no garantiza la coherencia partidista ni el cumplimiento de un mandato popular que, además, no está decantado. Por último, el bloque republicano de las izquierdas y los nacionalismos periféricos no tiene un relato sólido y compartido en comparación con el “Dios, Patria y Rey” que une a la (ultra)derecha.
Plantear una reforma constitucional cosmética de la Corona parece la opción menos arriesgada para los partidos clásicos del bipartidismo. Representa la opción gatopardista, al estilo de Lampedusa (cambiar para que todo siga igual) y Felipe González (gato blanco, gato negro, lo que importa es que el rey felino cace ratones republicanos y separatistas). Pero ¿satisfará a los votantes socialistas con pulsión republicana? ¿Renunciará el PP a patrimonializar la Constitución y la bandera rojigualda? ¿Y Vox, a emplearlas como martillo de independentistas, etarras y bolivarianos?
La ultraderecha (post)franquista odiaba a Juan Carlos I por traicionar al Movimiento Nacional cuyos principios había jurado. Años después, el aznarismo se alió con medios y periodistas conservadores para conspirar contra él. Contrapusieron su figura a la de su padre, Don Juan, intentando que cediese el trono a Felipe VI. La derecha sostenía entonces que el juancarlismo, hermanado con el felipismo, aseguraba la continuidad de los gobiernos socialdemócratas acosados por la corrupción en los años 90.
Ahora que se habla tanto de polarización, cabe recordar que fue entonces cuando arrancó la estrategia de la “crispación”, como señalaba Juan Tortosa en su texto. Uno de sus principales muñidores, Luis María Anson, la definió como “una operación de acoso y derribo que efectivamente hicimos, y la hicimos muy bien». Resulta difícil expresar con mayor rigor y descaro la relación de los medios conservadores con los Borbones: gestionan las cloacas y esto les da una enorme ventaja frente a los republicanos vetados en la corte.»Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado», añadió Anson. El aventurismo destropopulista es, por tanto, capaz de girar su agenda 360º, según capitalice y rentabilice la polarización. Todo indica que un referéndum inminente le daría alas; al menos, al sur del Ebro.
ANTEPONER LA RAZÓN DEMOCRÁTICA A LA RAZÓN DE ESTADO(S).
¿De qué proyecto nacional sería Felipe VI seña de identidad? Esta es la pregunta-nudo gordiano. ¿Lo desanudará el gatopardismo, el unionismo involucionista o el enfoque plurinacional? Estas, y por este orden, parecen ser las posibles salidas. La primera ofrece un vuelo corto en el horizonte que proyecta la sociedad civil. Que la Corona representase la plurinacionalidad exigiría a La Zarzuela, al nacionalismo español y a los periféricos una refundación radical, a largo-medio plazo. Y, por último, el club de Visegrado demuestra que la UE no es un club exclusivo para democracias. La debacle socioeconómica tras la pandemia y la parálisis de reformas estructurales podría convertir a España en la Bulgaria del Sur de Europa. Enric Juliana advertía de esa posibilidad en el foro de CTXT que debatió la encuesta de la PMI sobre la monarquía.
La ansiedad y el dolor social provocados por la COVID-19 son caldo de cultivo de antagonismos y aventuras destropopulistas. El proyecto republicano y plurinacional, que abrazaría la PMI, requiere una transversalidad y una mayoría electoral de las que carece la actual coalición de Gobierno. Los aliados independentistas no comparten proyecto nacional y cohesionan el unionismo, también arraigado en el PSOE o el PCE. La posibilidad de que J.M Aznar o un émulo de Bolsonaro presidiese la III República española no justifica cerrar el debate o renunciar al referéndum. Al contrario, abrir la deliberación y normalizar el derecho a decidir, aplicándolo a cuestiones políticas de menor entidad, serían las vías más democráticas para conjurar el riesgo de degradación o involución. No es este el espacio donde concretar estas medidas. Y, en todo caso, implica una tarea de reflexión colectiva que supera este espacio.
Una cosa está clara: las actuales posiciones partidarias y los apoyos sociales al marco constitucional están cambiando. El objeto de la consulta y el demos que decida serán disputados. En lugar de supeditarse a los planteamientos partidarios actuales, el periodismo independiente debería promover debates que los superasen, (re)tejiendo una memoria y una cultura política democráticas. Insisto, el marco discursivo general (master frame) podría ser el derecho a decidir. Podría aplicarse a la Jefatura del Estado, el modelo territorial y/o una nueva Constitución. Pero debates previos o en paralelo ampliarían y aplicarían el derecho a decidir a otros planos mucho más mundanos; por ejemplo, la soberanía alimentaria, energética y tecnológica. Esta agenda a refrendar tiene un impacto cotidiano sobre la vida de la ciudadanía muy superior a la ultrapasada soberanía nacional.
No es misión de periodistas priorizar la razón del Estado ni de ninguna otra “comunidad imaginada” que se esgrima como fundamento de nuevos estados nacionales. Esto implica no plegarse a estrategias ni tacticismos electorales. Como demostró la encuesta de la PMI, hay que sentar las bases del diálogo público y ampliar el derecho a decidir hasta donde sea posible. Normalizar la autodeterminación individual y colectiva – el primer principio democrático – es la misión periodística por excelencia. Exige, como advierte el maestro Martín Caparrós, contarle al lector lo que no quiere oír ni saber. He intentado seguir su consejo.
Faltaría proponer prácticas periodísticas e iniciativas concretas para seguir abriendo la esfera pública. He apuntado algunas, pero no soy quién para prescribir cómo orientar las redacciones. Me limito pues a señalar esta tarea pendiente de la PMI y les emplazo a la conversación que cerrará este debate.
El lunes 10 de mayo a las 17:00 nos reuniremos con Miguel Mora, director de Contexto, y Patricia López, periodista de investigación de Público. Repasaremos la cobertura preelectoral en Madrid y el legado comunicativo del 15M. ¿Fue posible informar con independencia sobre las candidaturas en liza? ¿Qué queda del revulsivo quincemayista tras diez años de existencia? El 15M pretendía tejer con los periodistas una red de contrapoder informativo, basado en la colaboración entre medios independientes y la ciudadanía. La encuesta sobre la Corona fue ejemplo de ello, así como esta información sobre las tramas económicas, policiales y mediáticas de la Comunidad Autónoma de Madrid elaborada entre CTXT y Público. Una vez más, el debate está abierto a su participación. Financiemos, pues, los medios de la PMI, co-produzcamos sus agendas y viralicemos contenidos. Basten tres ejemplos de cómo hacerlo factible.
En paralelo a este debate y en colaboración con El Salto, convertimos un Trabajo Final de Grado de Periodismo (habrá más) en piezas de investigación; en este caso sobre la financiación fraudulenta de los medios de la Alt-Right y la (ultra)derecha por parte de la CAM. Desde Luzes de Galiza y en colaboración con Público, celebramos la segunda edición del festival Abril Republicano. Y en junio ofreceremos un Taller de Seguridad Digital para Periodistas. Porque la soberanía tecnológica es condición necesaria para proteger las fuentes, la investigación en curso y, por tanto, su independencia. Periodismo ciudadano de investigación, cultura popular y autonomía tecnológica. Tres pilares del Cuarto Poder en Red en el 10º aniversario del 15M.